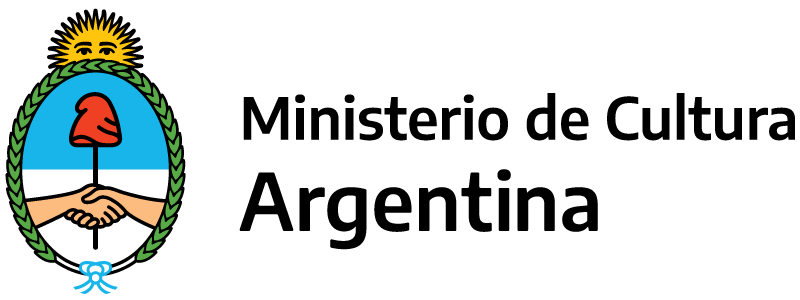CAPÍTULO 4
EL COMBATE DE SAN LORENZO. 1813-1814
SUMARIO.- Dos victorias. - Batalla del Cerrito. - Reunión de la Asamblea Constituyente. - Sus grandes reformas. - Nueva situación militar. - Los marinos de Montevideo. - La guerra fluvial. -Preludios desconocidos del combate de San Lorenzo. - San Lorenzo según nuevos documentos. - El paraguayo Bogado. - Batalla de Salta. - La Logia y los progresos de la revolución. – Situación respectiva de San Martín y Alvear. - Derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. - Reseña de los generales argentinos en 1813. - Marcha de San Martín en auxilio de Belgrano. - El abrazo de Yatasto. - Correspondencia entre San Martín y Belgrano. - San Martín toma el mando del ejército del Norte. - Estimación recíproca de dos grandes hombres. - Concentración del Poder Ejecutivo Nacional. - Una cruz y un ejército caído.
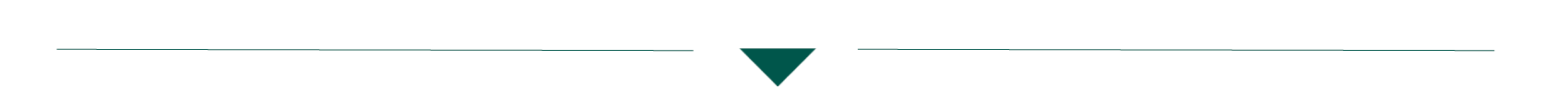 I
I
El último día del año XII y los primeros días del año XIII fueron señalados por dos victorias memorables, la una militar y la otra política.
El 31 de diciembre de 1812, la vanguardia del ejército sitiador de Montevideo, a las órdenes del coronel don José Rondeau, batió completamente al frente de sus murallas a una columna española que había salido de la plaza con el objeto de hacer levantar el sitio, quedando éste sólidamente establecido bajo los auspicios de la victoria. El 31 de enero de 1813 se reunió en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente, convocada por el nuevo gobierno, reasumiendo en sí "la representación y el ejercicio de la soberanía popular". Esta Asamblea, aunque libremente elegida, componíase en su mayor parte de miembros de la Logia de Lautaro, que obedecían a un sistema y a una consigna. Con este núcleo de voluntades disciplinadas, no era de temerse la anarquía de opiniones que había esterilizado las anteriores asambleas, aunque podía preverse que degeneraría más tarde en una camarilla. Por el momento la idea revolucionaria era la que prevalecía en ella, sin ninguna mezcla de ambición bastarda.
La Asamblea, como un cuerpo homogéneo, maniobrando con regularidad bajo una dirección invisible y penetrada del espíritu público que daba vida a sus leyes, formuló las voluntades y las aspiraciones de la universalidad del pueblo, cuya soberanía representaba y ejercía. Ante ella se eclipsó la soberanía del rey de España, cuyo nombre desapareció por siempre de los documentos públicos. Los escudos de armas españoles fueron derribados, abolidos los títulos de nobleza, la inquisición y el tormento. La efigie de los antiguos monarcas fue borrada en la moneda circulante y sustituida por el sello de las Provincias Unidas, con el sol flamígero por símbolo y el gorro frigio de los libertos, orlado por el laurel de los vencedores. Los colores de la bandera española fueron reemplazados por los de la escarapela patriota inventada por los revolucionarios de Mayo, y se rompió el último vínculo con la metrópoli declarando soberana la justicia nacional. Todo fue reformado, hasta las preces del sacerdote al pie de los altares, hasta los cantos populares que en estrofas inspiradas saludaban la aparición de "una nueva y gloriosa nación, con un león rendido a sus plantas". Así se inauguró la soberanía del pueblo argentino, estableciendo de hecho y de derecho la independencia y la república, a lo que solo faltó por entonces la solemne declaratoria ante el mundo.
Los ejércitos en campaña juraron obediencia a la nueva Asamblea y desplegaron por inspiración propia una nueva bandera, marchando resueltamente en busca de los ejércitos españoles fortificados en Montevideo y atrincherados en Salta. La revolución tomaba de nuevo la ofensiva: un soplo poderoso de popularidad agitaba sus flamantes banderas. Todo presagiaba que la situación militar del año XII iba a cambiar, como había cambiado su situación política.
II
Solo en las aguas no se dilataba el espíritu de la revolución. El poder marítimo de la España en América parecía invencible. Sus naves de guerra desmanteladas en Europa, dominaban ambos mares desde las Californias en el Pacífico hasta el golfo de México en el Atlántico. El Río de la Plata y sus afluentes reconocían por únicos señores a los marinos de Montevideo, que mantenían en jaque perpetuo todo el litoral argentino. Un día bombardeaban la capital de Buenos Aires, otro día derramaban el espanto en todo el río Uruguay, o asolaban las poblaciones indefensas del Paraná, practicando frecuentes desembarcos en las costas de que se enseñoreaban, aunque momentáneamente. El gobierno de la revolución, para contrarrestar estas hostilidades, había levantado baterías frente al Rosario y en Punta Gorda; pero mientras los marinos españoles se preparaban a derribar estos obstáculos, el río Paraná en el espacio de 400 kilómetros continuaba siendo el teatro de sus continuas depredaciones.
En octubre de 1812 fueron cañoneados, asaltados y saqueados por los marinos de Montevideo los pueblos de San Nicolás y San Pedro, sobre la margen occidental del Paraná. Alentados por el éxito de estas empresas, revolvieron darles extensión, sistemándolas como medio de hostilidad permanente, con lo cual se proponían llamar la atención de los patriotas para que no reforzasen el sitio de Montevideo, a la vez que proveer de víveres frescos a la plaza que ya empezaba a carecer de ellos. Al efecto, organizóse sigilosamente una escuadrilla sutil compuesta en su mayor parte de corsarios, tripulada por gente de desembarco, con el plan de remontar aquel río, destruir las mal guardadas baterías del Rosario y Punta Gorda (hoy Punta del Diamante) y subir en seguida hasta el Paraguay, apresando en su trayecto los buques de cabotaje que se ocupaban en el tráfico comercial con aquella provincia. Confióse la dirección del convoy al corsista don Rafael Ruiz, y el mando de la tropa de desembarco al capitán don Juan Antonio Zabala, vizcaíno testarudo de rubia cabellera, que a una estatura colosal reunía un valor probado.
En enero llegaron estas noticias al conocimiento del gobierno de Buenos Aires. En consecuencia de ellas, mandó desarmar las baterías del Rosario por consejo de su Junta de guerra, con aprobación del mismo ingeniero que las había levantado, por no considerar conveniente su defensa. Al mismo tiempo dispuso se reforzasen las baterías de Punta Gorda, artilladas con 15 bocas de fuego y guarnecidas por más de 80 hombres. Como complemento de estas medidas ordenó al coronel de Granaderos a caballo (previo acuerdo con él) que con una parte de su regimiento protegiese las costas occidentales del Paraná desde Zárate hasta Santa Fe.
La alarma cundía mientras tanto a lo largo del litoral de los ríos superiores, y sus despavoridos habitantes esperaban de un momento a otro ver reducidos a cenizas sus indefensos hogares.
III
La expedición naval montevideana, convoyada por tres buques de guerra de la escuadrilla sutil de los realistas, penetró por las bocas del Guazú a mediados del mes de enero. Componíase de once embarcaciones armadas en guerra, entre grandes y pequeñas, tripuladas por más de 300 hombres de combate entre soldados y marineros. Aunque retrasada la expedición por los vientos del norte que reinan en esta estación del año, el coronel San Martín apenas tuvo tiempo de salirle a su encuentro a la cabeza de 125 granaderos escogidos, y destacó algunas partidas para vigilar la costa más arriba de las bocas del río.
San Martín, mientras tanto, con el grueso de su fuerza oculta, y disfrazado con un poncho y un sombrero de campesino, seguía personalmente desde la orilla la marcha de la expedición, en acecho del momento de escarmentarla, caminando solo de noche para precaverse de los espías. La flotilla enemiga seguía tranquilamente su derrotero, sin sospechar que paralela a ella y envuelta en las sombras de la noche, marchaba a trote y galope su perdición. El 28 de enero pasaron los buques por San Nicolás navegando en conserva. El 30 subieron más arriba del Rosario, izando al tope de la capitana, que era una sumaca, la bandera española de guerra, sin hacer ninguna hostilidad, y fondearon a la vista en la punta superior de la isla fronteriza.
El comandante militar del Rosario, que lo era un paisano llamado don Celedonio Escalada, natural de la Banda Oriental, reunió la milicia del punto para oponerse al desembarco que se temía. Consistía toda su fuerza en 22 hombres armados de fusiles, 30 de caballería con chuzos, sables y pistolas, y un cañoncito de montaña manejado por media docena de artilleros que protegía el resto de su gente armada de cuchillos.
En la noche levaron ancla los buques españoles, y el día 30 amanecieron frente a San Lorenzo, veintiséis kilómetros al norte del Rosario. Allí dieron fondo como a 200 metros de la orilla. Éste es el punto en que el río Paraná mide su mayor anchura. Sus altas barrancas por la parte del oeste, escarpadas como una muralla cuya apariencia presentan, solo son accesibles por los puntos en que la mano del hombre ha abierto sendas practicando cortaduras. Frente al lugar ocupado por la escuadrilla se divisaba uno de estos estrechos caminos inclinados en forma de escalera. Más arriba, sobre la alta planicie que coronaba la barranca, festoneada de arbustos, levantábase solitario y majestuoso el monasterio de San Carlos con sus grandes claustros de sencilla arquitectura y el humilde campanario que entonces lo coronaba.
Un destacamento como de 100 hombres de infantería fue echado a tierra, y solo encontraron a los pacíficos frailes de San Francisco de "Propaganda Fidae", habitadores del convento, que les permitieron tomar algunas gallinas y melones, únicos víveres que pudieron proporcionarles, pues todos los ganados habían sido retirados de la costa con anticipación. Formados los expedicionarios frente a la portería del convento, vieron a la distancia una ligera nube de polvo que se levantaba en el camino del Rosario. Era Escalada, que noticioso del desembarco, acudía al encuentro con su cañón de montaña y con sus 50 hombres medio armados. La campana del claustro daba en aquel momento las siete y media de la mañana. Cuando Escalada llegó al borde de la barranca, los españoles se replegaron sobre la ribera a son de caja en disposición de reembarcarse. Rompió sobre ellos el fuego con su cañón; pero los buques con sus piezas de mayor alcance le obligaron a desistir de su hostilidad.
Tal fue el preludio del combate de San Lorenzo, que bien merecía ser salvado del olvido, siquiera sea para adjudicar a cada cual el mérito que le corresponde en la preparación del suceso que ha ilustrado aquel sitio.
IV
En la noche del 31 fugó de la escuadrilla un paraguayo que tenían preso en ella. Apoyándose en unos palos flotantes, llegó a la playa, donde los patriotas lo recibieron. Por él se supo que toda la fuerza de la expedición no pasaba de 350 hombres, que a la sazón se ocupaban de montar dos pequeños cañones para desembarcar al día siguiente con mayor fuerza, con el objeto de registrar el monasterio, donde se suponían ocultos los caudales de la localidad, y que su intento era remontar en seguida el río a fin de pasar de noche las baterías de Punta Gorda, si es que no podían destruirlas, interrumpiendo así el comercio del Paraguay.
Inmediatamente circuló Escalada esta noticia, y uno de sus avisos encontró al coronel San Martín al frente de 120 granaderos divididos en dos escuadrones, cuya marcha se había retrasado de dos jornadas respecto de la expedición naval. El viento que en los días anteriores había sido favorable para los buques expedicionarios, empezó a soplar de nuevo del norte en la mañana del 2, impidiéndoles continuar su viaje. El día pasó sin que se verificase el desembarco anunciado. Sin estas circunstancias casuales, que dieron tiempo para que todo se preparase convenientemente, el combate de San Lorenzo no habría tenido lugar.
Mientras tanto, San Martín, con su pequeña columna, seguía a marchas forzadas, rescatando a trote y galope las jornadas perdidas. El aviso de Escalada era la espuela que lo aguijoneaba. En la noche del mismo día, que fue muy oscura, llegó a la posta de San Lorenzo, distante como cinco kilómetros del monasterio. Allí encontró los caballos que Escalada había hecho prevenir para reemplazar a los cansados.
Al frente de la posta estaba estacionado un carruaje de viaje, desenganchado. Dos granaderos se acercaron a él y preguntaron en tono amenazador: -"¿Quién está ahí?" - Un viajero, contestó la voz de un hombre que parecía despertar de profundo sueño-. En aquel instante se aproximó otro jinete, y se oyó otra voz ronca con acento de mando tranquilo: -"No falten ustedes, que no es un enemigo, sino un caballero inglés que va al Paraguay". -El viajero, asomando la cabeza por una de las ventanillas del coche, y combinando los contornos esculturales del bulto con la voz que creía reconocer exclamó: -"¿Seguramente, usted es el coronel San Martín?" -"Y si fuese así", contestó el interpelado, "aquí tiene usted a su amigo Mr. Robertson''. - Era, en efecto, el conocido viajero británico Guillermo Parish Robertson, que por una circunstancia no menos casual que las anteriores, estaba destinado a presenciar los memorables sucesos del día siguiente, y a dar testimonio de ellos ante la historia.
Los dos amigos se reconocieron, riendo de su caprichoso encuentro en medio de las tinieblas: San Martín habló de su proyecto: -"El enemigo tiene doble número de gente que la nuestra; pero dudo mucho le toque la mejor parte''. - "Estoy en la misma persuasión", contestó flemáticamente el inglés, brindando a sus huéspedes con una copa de vino en honor del futuro triunfo, y solicitó el de acompañarles. -"Convenido", prorrumpió San Martín; "pero cuide usted que su deber no es pelear. Yo le daré un buen caballo, y si ve que la jornada nos es adversa, póngase a salvo. Sabe usted, agregó epigramáticamente, que los marinos son maturrangos''-. Acto continuo dio la voz de ¡a caballo! y acompañado del viajero tomó la cabeza de su taciturna tropa, que poco después de medianoche llegaba al monasterio, penetrando a él cautelosamente por el portón del campo, abierto a espaldas del edificio.
Todas las celdas estaban desiertas y ningún rumor se oía en los claustros. Cerrado el portón los escuadrones echaron pie a tierra en el gran patio del convento, prohibiendo el coronel que se encendiese fuego ni se hablara en voz alta. "Hacía recordar", dice el viajero inglés ya citado, "a la hueste griega que entrañara el caballo de madera tan fatal a Troya". San Martín, provisto de un anteojo de noche, subió a la torre de la iglesia, y se cercioró de que el enemigo estaba allí, por las señales que hacía por medio de fanales. En seguida reconoció personalmente el terreno circunvecino y tomando en cuenta las noticias suministradas por Escalada, formó inmediatamente su plan.
V
Al frente del monasterio, por la parte que mira al río, se extiende una amplia planicie horizontal, adecuada para las maniobras de la caballería. Entre el atrio y el borde de la barranca acantilada, a cuyo pie se extiende la playa, media una distancia de poco más de 300 metros, lo suficiente para dar una carga a fondo. Dos sendas sinuosas, una sola de las cuales era practicable para infantería formada, establecían la comunicación, como dos escaleras, entre la playa baja y la planicie superior. Con estos conocimientos recogidos a la luz incierta que precede al alba, San Martín dispuso que los Granaderos saliesen del patio y se emboscaran formados con el caballo de la brida tras de los macizos claustros y tapias posteriores del convento que enmascaraban estos movimientos; haciendo ocupar a Escalada y sus voluntarios posiciones convenientes en el interior del edificio, a fin de proteger el atrevido avance que meditaba. Al rayar la aurora, subió por segunda vez al campanario, provisto de su anteojo militar. A los cinco de la mañana (3 de febrero), empezó a iluminarse el horizonte, destacándose de entre las sombras de la noche aquel grandioso paisaje de agua y de resplandeciente verdura, velado de nieblas transparentes, en medio del cual el monasterio, los buques y los hombres aparecían como puntos perdidos en el horizonte. Pocos momentos después, las primeras lanchas de la expedición, cargadas de hombres armados, tomaban tierra. A las cinco y media de la mañana, subían por el camino principal dos pequeñas columnas de infantería en disposición de combate.
San Martín, al bajar precipitadamente de su observatorio, encontró al pie de la escalera a Robertson, a quien dirigió esta frase: "Ahora, en dos minutos más, estaremos sobre ellos espada en mano." Un arrogante caballo bayo de cola cortada al corvejón, militarmente enjaezado, se veía a pocos pasos teniéndolo de las bridas su asistente Gatica. Montó en él apoyando apenas el pie en el estribo y corrió a ponerse al frente de sus Granaderos. Desenvainando su sable corvo y de forma morisca, arengó en breves y enérgicas palabras a los soldados a quienes por primera vez iba a conducir a la pelea, recomendándoles que no olvidasen sus lecciones, y sobre todo, que no disparasen ningún tiro, fiando solamente en su lanza y en sus largos sables. Después de esto tomó en persona el mando del segundo escuadrón y dio el del primero al capitán Justo Bermúdez, con prevención de flanquear y cortar la retirada a los invasores: "En el centro de las columnas enemigas nos encontraremos, y allí daré a usted mis órdenes."
Los enemigos habían avanzado mientras tanto, unos 200 metros, en número como de 250 hombres. Venían formados en dos columnas paralelas de compañías por mitades, con la bandera desplegada, y traían dos piezas de artillería de a cuatro al centro y un poco a vanguardia de las columnas, marchando a paso redoblado a son de pífanos y tambores. En aquel instante resonó por la primera vez el clarín de guerra de los Granaderos a caballo, que debía hacerse oír más tarde por todos los ámbitos de la América. Instantáneamente salieron por derecha e izquierda de las alas del monasterio los dos escuadrones sable en mano, y en aire de carga, tocando a degüello. San Martín llevaba el ataque por la izquierda y Bermúdez por la derecha. San Martín, que era el que tenía que recorrer la menor distancia, fue el primero que chocó con el enemigo.
El combate de San Lorenzo tiene de singular que ha sido narrado con encomio por el mismo enemigo vencido. El jefe de la expedición española dice en su parte oficial: "Por derecha e izquierda del monasterio salieron dos gruesos trozos de caballería formados en columna y bien uniformados, que a todo galope, sable en mano, cargaban despreciando los fuegos de los cañoncitos, que principiaron a hacer estragos en los enemigos desde el momento que los divisó nuestra gente. Sin embargo, de la primera pérdida de los enemigos, desentendiéndose de las que les causaba nuestra artillería, cubrieron sus claros con la mayor rapidez, atacando a nuestra gente con tal denuedo que no dieron lugar a formar cuadro. Ordenó Zabala a su gente ganar la barranca, posición mucho más ventajosa, por si el enemigo trataba de atacarlo de nuevo. Apenas tomó esta acertada providencia, cuando vio el enemigo cargar por segunda vez con mayor violencia y esfuerzo que la primera. Nuestra gente formó, aunque imperfectamente, un cuadro por no haber dado lugar a hacer la evolución la velocidad con que cargó el enemigo."
Las cabezas de las columnas españolas, desorganizadas en la primera carga, que fue casi simultánea, se replegaron sobre las mitades de retaguardia y rompieron un nutrido fuego contra los agresores, recibiendo a varios de ellos en la punta de sus bayonetas. San Martín, al frente de su escuadrón, se encontró con la columna que mandaba en persona el comandante Zabala, jefe de toda la fuerza de desembarco. Al llegar a la línea recibió a quemarropa una descarga de fusilería y un cañonazo a metralla, que matando su caballo le derribó en tierra, tomándole una pierna en la caída. Trabóse a su alrededor un combate parcial al arma blanca, recibiendo él una ligera herida de sable en el rostro. Un soldado español se disponía ya a atravesarlo con la bayoneta, cuando uno de sus granaderos, llamado Baigorria (puntano), lo traspasó con su lanza. Imposibilitado de levantarse del suelo y de hacer uso de sus armas, San Martín habría sucumbido en aquel trance, si otro de sus soldados no hubiese venido en su auxilio echando resueltamente pie a tierra y arrojándose sable en mano en medio de la refriega. Con fuerza hercúlea y con serenidad, desembaraza a su jefe del caballo muerto que lo oprimía, en circunstancias que los enemigos reanimados por Zabala a los gritos de "¡Viva el rey!", se disponían a reaccionar, y recibe en aquel acto dos heridas mortales gritando con entereza: "¡Muero contento! ¡Hemos batido al enemigo!" Llamábase Juan Bautista Cabral este héroe de última fila: era natural de Corrientes, y murió dos horas después repitiendo las mismas palabras. Casi al mismo tiempo el alférez Hipólito Bouchard arrancaba con la vida la bandera española de manos del que la llevaba, habiendo el capitán Bermúdez, a la cabeza del escuadrón de la derecha, hecho retroceder la columna que encontró a su frente, aun cuando su carga no fue precisamente simultánea con la que llevó en persona San Martín. La victoria, que apenas había tardado tres minutos en decidirse, se consumó en menos de un cuarto de hora.
Los españoles, desconcertados y deshechos por el doble y brusco ataque, abandonaron en el campo su artillería, sus muertos y heridos, y se replegaron haciendo resistencia sobre el borde de la barranca, donde intentaron formar cuadro. La cuadrilla rompió entonces el fuego para proteger la retirada, y una de sus balas hirió mortalmente al capitán Bermúdez en el momento en que llevaba la segunda carga y había asumido el mando en jefe por imposibilidad de San Martín, a consecuencia de su caída. El teniente Manuel Díaz Vélez que le acompañaba, arrebatado por su entusiasmo y el ímpetu de su caballo, se despeñó de la barranca, recibiendo en su caída un balazo en la frente y dos bayonetazos en el pecho.
Estrechados sobre el borde de la barranca y sin tiempo para rehacerse, los últimos dispersos no pudieron mantener la posición y se lanzaron en fuga a la playa baja, precipitándose muchos de ellos al despeñadero por no acertar a encontrar las sendas de comunicación. Una vez reunidos en la playa y cubiertos por la barranca como por una trinchera protegida por el fuego de sus embarcaciones, los restos escapados del sable de los Granaderos consiguieron reembarcarse, dejando en el campo de batalla su bandera y su abanderado, dos cañones, 50 fusiles, 40 muertos y 14 prisioneros, llevando varios heridos, entre éstos su propio comandante Zabala, cuyo bizarro comportamiento no había podido impedir la derrota.
Los granaderos tuvieron 27 heridos y 15 muertos, siendo de estos últimos: 1 correntino, 2 porteños, 3 puntanos, 2 riojanos, 2 cordobeses, 1 oriental y 1 santiagueño, estando todas las demás Provincias Unidas representadas por algún herido, como si en aquel estrecho campo de batalla se hubiesen dado cita sus más valientes hijos para hacer acto de presencia en la vida y en la muerte. El teniente Díaz Vélez, que había caído en manos del enemigo, fue canjeado juntamente con otros tres presos que se hallaban a bordo por los prisioneros españoles del día, bajando a tierra cubierto con la bandera de parlamento para morir poco después en brazos de sus compañeros de armas.
San Martín suministró generosamente víveres frescos para los heridos enemigos, a petición del jefe español, bajo palabra de honor de que no se aplicarían a otro objeto, y el viajero inglés Robertson se asoció a este acto en nombre de la humanidad. A la sombra de un pino añoso, que todavía se conserva, en el huerto de San Lorenzo, firmó en seguida el parte de la victoria, cubierto aún con su propia sangre y con el polvo y el sudor del combate. Los moribundos recibieron sobre el mismo campo de batalla la bendición del párroco del Rosario don Julián Navarro, que durante el combate los había exhortado con la voz y el ejemplo. Y para que ningún accidente dramático faltase a este pequeño aunque memorable combate, uno de los presos canjeados con el enemigo fue un lanchero paraguayo, llamado José Félix Bogado, que en ese día se alistó voluntariamente en el regimiento. Éste fue el mismo que trece años después, elevado al rango de coronel, regresó a la patria con los siete últimos granaderos fundadores del cuerpo que sobrevivieron a las guerras de la revolución desde San Lorenzo hasta Ayacucho.
VI
El combate de San Lorenzo, aunque de poca importancia militar, fue de gran trascendencia para la revolución. Pacificó el litoral de los nos Paraná y Uruguay, dando seguridad a sus poblaciones; mantuvo expedita la comunicación con el Entre Ríos, que era la base del ejército sitiador de Montevideo; privó a esta plaza de auxilio de víveres frescos con que contaba para prolongar su resistencia; conservó franco el comercio con el Paraguay, que era una fuente de recursos, y sobre todo, dio un nuevo general a sus ejércitos y a sus armas un nuevo temple. Tres días después del suceso, la escuadrilla española, escarmentada para siempre, descendía el Paraná cargada de heridos en vez de riquezas y trofeos, llevando a Montevideo la triste nueva. Al mismo tiempo San Martín regresaba a Buenos Aires. El entusiasmo con que fue festejado su triunfo en la capital, lo vengó de las calumnias que ya empezaban a amargar su vida, presentándolo como un espía de los españoles que tuviese el propósito secreto de volver contra los patriotas las armas que se le habían confiado.
El primer experimento estaba hecho. Los sables de los Granaderos estaban bien afilados: no solo podían dividir la cabeza de un enemigo, sino también decidir del éxito de una batalla. El instructor había probado que tenía brazo, cabeza y corazón, y que era capaz de hacer prácticas sus lecciones en el campo de batalla. Su nombre se inscribía por la primera vez en el catálogo de los guerreros argentinos, y su primer laurel simbolizaba no solo una hazaña militar, sino también un gran servicio prestado a la tranquilidad pública, a la par que una muestra del poder de la táctica y de la disciplina dirigida por el valor y la inteligencia.
Casi simultáneamente (el 20 de febrero), el ejército español atrincherado en Salta era completamente derrotado por el general Belgrano, entregándose por capitulación desde el primer general hasta el último tambor con armas y banderas. En menos de tres meses la revolución había obtenido un triple triunfo militar y un gran triunfo político, debido al esfuerzo de sus armas y a las fuerzas morales de la opinión. La revolución del 8 de octubre y la influencia de la Logia de Lautaro estaban justificadas por estos resultados. Pero estos resultados no podían salvar a la Logia de la descomposición a que fatalmente estaban condenadas las sociedades secretas en una sociedad libre o en vía de serlo.
El vencedor de San Lorenzo, al trasladarse del campo de batalla al de la política, sintió que el terreno se movía bajo sus plantas, y que su base de operaciones se había alterado notablemente. Los partidos políticos, en el estrecho recinto de la capital, empequeñecidos y debilitados después por los antagonismos locales, y encerrados por último entre las cuatro paredes de la Logia, habían degenerado en círculos, que solo obedecían a influencias personales. La fuerza de la opinión cívica que hasta entonces le diera impulso, se gastaba sin renovarse. Las fuerzas populares que debían retemplar y dilatar la opinión, permanecían en estado latente sin ser utilizadas. Las ideas y los hechos marchaban por distintos caminos. Los pensadores se inspiraban en el ejemplo de la Europa en cuyos libros habían aprendido a pensar, sin acertar a leer en el libro de la revolución cuya primera página tenían abierta ante sus ojos. La masa, guiada por el instinto más que por la razón, se precipitaba por su pendiente en obediencia a la ley de la gravitación.
Sin darse cuenta clara de estos fenómenos sociales, San Martín participaba de su doble influencia. En consecuencia, sus ideas políticas empezaron a modificarse, no precisamente en su fondo sino en su aplicación. La independencia continuaba siendo siempre su objetivo: las formas republicanas o monárquicas se le presentaban por el momento como simples medios de alcanzar un fin inmediato. Bien que profesara en el fondo principios republicanos, los que, como él mismo decía, posponía al bien público, llegó a persuadirse que el país no tenía elementos de propio gobierno para consolidar su orden interno, y se inclinaba a pensar que el establecimiento de una monarquía constitucional apoyada por la Europa monárquica podría ser la solución del problema político, idea de que a la sazón participaban la mayor parte de sus contemporáneos con influencia en los negocios públicos. Poseído de una pasión y encerrado en un círculo sin más horizontes que los de sus designios militares, no alcanzaba que el pueblo era orgánicamente republicano, que no podía ser otra cosa, y juzgaba la situación con el criterio de lo que había visto en Europa bajo las formas tradicionales consagradas, y como lo veían casi todos los hombres ilustrados de su tiempo.
La Logia, aislando a los pensadores de las corrientes de la opinión viva, y a los hombres de acción del contacto con la masa popular, daba su primer resultado negativo. Las inteligencias se obliteraban, las conciencias se hacían sordas y las fuerzas no se vivificaban. En tan estrecho teatro no cabían ya sino los comediantes políticos, que creían más en la eficacia de las tramoyas del escenario en que brillaban, que en los resultados del trabajo perseverante, subordinado a un plan serio. El hombre de acción no podía ya aceptar tal instrumento sino como un auxiliar en lo presente y lo futuro. El verdadero genio y el verdadero patriotismo necesitaban campo, aire y luz en que dilatarse, y obedeciendo a su tendencia expansiva, debían convertirse en fuerza y acción en medio más propicio.
VII
Las sociedades secretas con tendencias políticas, se comprenden y tienen su razón de ser en un pueblo esclavizado: son el único medio con que cuentan los oprimidos para reunirse, organizarse y propagar sus ideas y trabajar con seguridad. Como elemento de acción, algunas veces han precedido a las revoluciones: pero jamás han podido acompañarlas en su desarrollo. Por lo general, ellas no han dado origen sino a conjuraciones abortadas. En los pueblos con vida pública, en que se producen en la masa movimientos orgánicos que obedecen a las leyes del desarrollo social, las asociaciones secretas son impotentes para acelerarlos o contenerlos. En momentos determinados pueden ejercer una influencia eficaz, ya sea para condensar y dar forma a una idea flotante en una revolución, ya para dar un punto de apoyo a las fuerzas conservadoras en los períodos transitorios de anarquía o descomposición por que pasan las sociedades agitadas; pero es a condición de dilatarse en las vibraciones del aire y de la luz que penetra todos los cuerpos, vivificando las fuerzas y las ideas. Fuera de estos momentos o de estas condiciones, las sociedades secretas con tendencias políticas degeneran al fin en camarillas obscuras, y se extinguen por sí mismas en el vacío. Si su acción se prolonga artificialmente como rueda principal de la máquina gubernativa, o bien desaparece por algún tiempo el verdadero gobierno activo y responsable, o bien produce un gobierno que las reduce a la condición de meros instrumentos negativos.
San Martín y Alvear, al salir de la Logia de Cádiz, y pasar por la de Londres, venían bajo la impresión de los oprimidos que solo pueden conspirar en las sombras del misterio. Al llegar a Buenos Aires, se encontraron con una revolución sin pueblo profundamente revolucionado, cuya vida estaba centralizada en la capital, y con partidos embrionarios que solo agitaban la superficie social. Por espíritu de disciplina el uno, como medio de elevación y de influencia el otro, concibieron la sencillísima idea de trasladar al terreno de la acción las asociaciones secretas en que políticamente se habían educado. Con esta palanca imprimieron desde luego un impulso gradual y metódico al movimiento revolucionario; pero satisfechas sus más premiosas exigencias, ya no obraron sino sobre sí mismas, y empezaron a descomponerse dentro de su propio organismo.
Convocada bajo sus auspicios la Asamblea general Constituyente, formuladas en leyes memorables las grandes aspiraciones de la época, y robustecido el gobierno por este nuevo contingente de fuerzas morales derivadas de una opinión activa, la prolongación de la influencia irresponsable y secreta de la Logia no podía menos que debilitar las fuerzas de las instituciones, conspirando contra su propia obra. Agréguese a esto que su composición no era homogénea, que en ella entraban dos elementos repulsivos, y se comprenderá que su descomposición debía necesariamente producirse así que se debilitara la primera impulsión colectiva que la había puesto en movimiento.
Desde muy temprano empezaron a diseñarse en la Logia las dos tendencias que debían trabajarla. En la primera época prevaleció en toda su pureza la idea revolucionaria, con tendencias declaradas hacia la independencia y la democracia. En la segunda, se destacó de relieve en ella un partido personal que germinó en su seno como un parásito, y que al fin la absorbió por entero. Era el partido que se llamó más tarde alvearista, el mismo que secretamente preparó la elevación de su jefe, lo exaltó al poder y cayó con él, disolviéndose al mismo tiempo como partido y como sociedad secreta. Este partido no volvió a levantarse jamás, porque no entrañaba en su seno ningún principio político ni social. La Logia volvió a renacer más tarde bajo forma más compacta y con otras tendencias menos egoístas, según se verá después. El sueño de Alvear era la gloria militar y la dictadura. La revolución era para él una aventura brillante que halagaba su juvenil ambición. Al cambiar sus adioses en Europa, Alvear y Carrera se habían prometido ser los árbitros de sus respectivos países. Carrera en aquel momento (mayo de 1813) era el dictador de un pueblo, el general que mandaba ejércitos y daba batallas. Éste era por el momento su ideal y su modelo. Tenía, sin embargo, bastante sentido práctico para comprender que el teatro de operaciones de uno y otro era distinto. En Chile, un motín militar encabezado por un hombre audaz, podía improvisar un dictador, apoyado en un ejército revolucionario. Era que allí faltaba el contrapeso de un poderoso partido político con fuerzas morales y materiales, o de un pueblo verdaderamente revolucionario, que fuesen condiciones indispensables de gobierno, aun para una dictadura de hecho. En las Provincias Unidas, donde las fuerzas morales y materiales del país concurrían a la revolución -activas las unas y latentes las otras-, la dictadura colectiva de un gobierno, el dominio absoluto de una asamblea política y aun el predominio de una camarilla, era posible; pero no la improvisación de una dictadura personal. La Logia gobernaba al gobierno, y con mayoría inconmovible en la Asamblea, aspiraba a centralizar en sus manos todo el poder militar de la revolución. Belgrano, coronado de los laureles de Tucumán y Salta, se había afiliado en ella. San Martín y Alvear eran sus generales en perspectiva.
Todo hace creer que San Martín no abrigaba entonces ninguna ambición política, aun cuando contara con un verdadero partido en la Logia, y tuviese en el Triunvirato mayor influencia que Alvear. Sus actos posteriores y su vida entera prueban que solo tuvo la ambición de sus grandes designios militares, que por otra parte fueron siempre impersonales. Quería campo en que combatir, y quería a todo trance desligarse de las intrigas de los partidos domésticos, de los que nada esperaba ya para la causa general, y eran antipáticos a su carácter. Aun conociendo su modo de pensar, de que no hacía misterio, la Logia se había fijado en él al principio para darle el mando del ejército sitiador de Montevideo; pero desistióse de ello por consideraciones políticas. En cuanto a Alvear, fluctuaba antes de decidirse. Con mayoría en la Logia, presidente de la Asamblea, jefe del batallón más numeroso de la guarnición, celoso de San Martín (de quien empero no se había separado ostensiblemente), la gloria militar le sonreía de lejos; pero la influencia inmediata le atraía irresistiblemente, y se dejaba arrastrar por su corriente. Grandes desastres para la causa de la revolución vinieron a definir la situación respectiva de estos dos personajes, y a determinar los rumbos históricos de cada uno de ellos.
VIII
El ejército del Norte, vencedor en Tucumán y Salta, había invadido por segunda vez el Alto Perú (junio de 1813), bajo las órdenes del general Belgrano. Seis meses después retrocedía por segunda vez a sus antiguas posiciones. Completamente derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (1 de octubre y 14 de noviembre de 1813), la revolución volvía a ponerse a la defensiva, con su tesoro agotado, y todos sus esfuerzos concentrados sobre Montevideo, cuya posesión era cuestión de vida o muerte. La noticia del último de estos desastres llegó a Buenos Aires en los últimos días del mes de noviembre. El general Belgrano, en retirada con las reliquias de su ejército, llegaba a Jujuy al finalizar el año XIII, comenzado bajo tan gloriosos auspicios. Pocos días después, se hallaba al frente de una fuerza colecticia de 1.800 hombres suficientes para atestiguar el espíritu patriótico de las poblaciones; pero impotente para contener los progresos del enemigo triunfante. Belgrano, enfermo de cuerpo y espíritu, pedía ser relevado en su mando.
Las Provincias Unidas no contaban por entonces con ningún general que descollase por su genio militar. Don Antonio González Balcarce, noble carácter y buen soldado práctico, que había dado a la revolución su primera victoria en Suipacha, estaba oscurecido por la derrota del Desaguadero, cuya responsabilidad pesaba militarmente sobre él. Su hermano don Marcos Balcarce, jefe entendido, militaba a la sazón en Chile al frente de los Auxiliares Argentinos, y solo por accidente figuró más tarde en primera línea en medio de la guerra civil. Don José Rondeau, ilustrado por su reciente victoria del Cerrito (primera y última de su carrera), aunque oficial de buena escuela, no tenía las cualidades del mando en jefe. Belgrano, el vencedor de Tucumán y Salta, bien que dotado de altas cualidades, carecía de los conocimientos técnicos y de la inspiración de la guerra, como lo había mostrado en su última campaña, pero era el mejor de los generales probados. Entre los jefes de división, que figuraban en segunda línea, aun cuando los hubiese de gran mérito, no se diseñaba ninguno todavía a quien pudiera confiarse el mando de un ejército.
La revolución, que hasta entonces había luchado con mediocres generales enemigos y con tropas mal organizadas, empezaba a encontrar frente a sí jefes entendidos y ejércitos disciplinados, que no podían contrarrestarse en una campaña regular sino con mejores generales y mejores soldados. El éxito de las batallas ya no estaba librado al acaso, ni podía depender del entusiasmo. La disciplina, la táctica, la estrategia, la calidad de las armas, y la inteligencia superior del general, serían en adelante condiciones indispensables de todo triunfo militar de la revolución en toda campaña ofensiva en que sus ejércitos tuviesen que alejarse de su base de operaciones. Estas condiciones faltaban, y el general predestinado de la revolución aún no había aparecido. En tal situación el gobierno volvió sus ojos a los dos generales de la Logia.
Alvear, que no tenía por entonces ninguna idea fija en el orden militar, se presentó desde luego como candidato para mandar el ejército del Norte, al cual había sido destinado anteriormente en rango inferior. San Martín, que consideraba de mayor importancia la empresa sobre Montevideo, y que comprendía que nada decisivo podría intentarse mientras ella no se llevara a buen término, le cedió de buen grado la precedencia y el honor, y en tal sentido escribió a Belgrano recomendándolo. Pero Alvear, fluctuante siempre y temeroso de abandonar el teatro de la política, en que brillaba como protagonista, volvió sobre sus pasos indicando a San Martín para ocupar su puesto.
San Martín estaba decidido a abandonar para siempre el terreno de la política en que solo por accidente había entrado. Mejor encaminada ya la revolución en el sentido de las operaciones militares que meditaba, aceptó después de alguna vacilación el mando con que se le brindaba, y cedió por entero a su competidor el campo de la Logia. En consecuencia, fue nombrado jefe de una expedición que debía marchar en auxilio del jefe del ejército del Norte, con instrucciones para asumir el mando en jefe cuando lo creyese conveniente. La expedición se compuso del modo siguiente: el batallón número 7 de infantería, fuerte de 700 plazas, al mando del teniente coronel don Toribio Luzuriaga; dos escuadrones de granaderos a caballo con 250 plazas, y 100 artilleros. Esta pequeña columna llegó a Tucumán antes de terminar el año XIII, y poco después San Martín y Belgrano se encontraban y se abrazaban en Yatasto (camino de Salta a Tucumán), jurándose una amistad que no se desmintió jamás.
IX
Hemos hecho en otra ocasión el paralelo entre San Martín y Belgrano, al estudiar sus relaciones recíprocas en presencia de documentos desconocidos y establecer los contrastes y analogías de estos dos grandes hombres de la revolución argentina, fundadores de las dos grandes escuelas militares cuya influencia se ha prolongado en sus discípulos por más de dos generaciones. No volveremos sobre este punto. Nos limitaremos, por ahora, a complementar este cuadro con nuevos detalles, que consideramos dignos de la historia, para tomar después el hilo de la narración.
San Martín y Belgrano no se conocían personalmente antes de encontrarse en Yatasto. Desde algún tiempo atrás se había establecido entre ellos una correspondencia epistolar, por intermedio del español liberal don José Milá de la Roca, amigo de uno y de otro y secretario de Belgrano en la expedición al Paraguay. Ambos se habían abierto su alma en esta correspondencia, y simpatizaron antes de verse por la primera vez. Al abrir Belgrano su campaña sobre el Alto Perú, San Martín redactó para él unos cuadernos sobre materia militar, extractando las opiniones de los maestros de la guerra, y diole sus consejos sobre las mejoras que convenía introducir en la organización de las diversas armas, especialmente en la caballería, condenando el uso de los fuegos en ella, según los preceptos de la escuela moderna. Belgrano, en marcha para el campo de Vilcapugio, y cuando se lisonjeaba con una victoria inmediata, le contestaba modestamente: "¡Ay! amigo mío, ¿y qué convepto se ha formado Ud. de mí? Por casualidad, o mejor diré, porque Dios ha querido, me hallo de general sin saber en qué esfera estoy: no ha sido ésta mi carrera, y ahora tengo que estudiar para medio desempeñarme, y cada día veo más y más las dificultades de cumplir con esta terrible obligación." Refiriéndose a sus consejos agregaba: "Creo a Guibert el maestro único de la táctica, y sin embargo, convengo con Ud. en cuanto a la caballería, respecto de la espada y lanza." Y con relación al trabajo de San Martín, terminaba diciendo: "Me privo del segundo cuaderno, de que Ud. me habla: la abeja que pica en buenas flores proporciona una rica miel: ojalá que nuestros paisanos se dedicasen a otro tanto y nos diesen un producto tan excelente como el que me prometo del trabajo de Ud., pues el principio que vi en el correo anterior, relativo a la caballería, me llenó.''
Después de Ayohuma, San Martín le escribía confortándole en su infortunio y anunciándole el próximo refuerzo que, según lo acordado, debía conducir Alvear, y él contestaba: "He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma, cuando más creía conseguir la victoria; pero hay constancia y fortaleza para sobrellevar los contrastes, y nada me arredrará para servir, aunque sea en clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Somos todos militares nuevos con los resabios de la fatuidad española, y todo se encuentra, menos la aplicación y constancia para saberse desempeñar. Puede que estos golpes nos hagan abrir los ojos, y viendo los peligros más de cerca, tratemos de hacer otros esfuerzos que son dados a hombres que pueden y deben llamarse tales."
Al saber que era el mismo San Martín el que marchaba en su auxilio, le escribió lleno de efusión: "No sé decir a Ud. cuánto me alegro de la disposición del gobierno para que venga de jefe del auxilio con que se trata de rehacer este ejército; ¡ojalá que haga otra cosa más que le pido, para que mi gusto sea mayor, si puede serlo! Vuele, si es posible; la patria necesita de que se hagan esfuerzos singulares, y no dudo que Ud. los ejecute según mis deseos, y yo pueda respirar con alguna confianza, y salir de los graves cuidados que me agitan incesantemente. No tendré satisfacción mayor que el día que logre estrecharlo entre mis brazos, y hacerle ver lo que aprecio el mérito y la honradez de los buenos patriotas como Ud." Cuando San Martín se acercaba, le escribe su última carta desde Jujuy, diciéndole: "Mi corazón toma aliento cada instante que pienso que Ud. se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con Ud. se salvará la patria, y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Empéñese Ud. en volar si le es posible, con el auxilio, y en venir no solo como amigo, sino como maestro mío, mi compañero y mi jefe si quiere, persuadido de que le hablo con mi corazón, como lo comprobará la experiencia."
Animados de estos generosos sentimientos, se dieron por la primera vez en Yatasto el abrazo histórico de hermanos de armas, el vencedor de Tucumán y Salta, recientemente derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y el futuro vencedor de Chacabuco y Maipú, libertador de Chile y el Perú, que por entonces solo podía ostentar el modesto laurel de San Lorenzo.
San Martín se presentó a Belgrano pidiéndole órdenes como su subordinado. Belgrano le recibió como al salvador, al maestro, y debió ver en él un sucesor. Empero, a aquél le repugnaba asumir el mando en jefe, humillando a un general ilustre en la desgracia y ni aun quiso ocupar el puesto de mayor general para que había sido nombrado ostensiblemente, lastimando a los jefes fundadores de aquel glorioso y desgraciado ejército, y así lo manifestó al gobierno. El gobierno, empero, que consideraba una necesidad militar la remoción de Belgrano, y el mando en jefe de San Martín una conveniencia pública, significó a éste por el órgano de uno de sus miembros: "No estoy por la opinión que manifiesta en su carta del 22 (de diciembre), en orden al disgusto que ocasionaría en el esqueleto del ejército del Perú su nombramiento de mayor general. Tenemos el mayor disgusto por el empeño de Ud. en no tomar el mando en jefe, y crea que nos compromete mucho la conservación de Belgrano."
San Martín asumió al fin el mando en jefe del ejército por orden expresa del gobierno. Belgrano se puso a sus órdenes en calidad de simple jefe de regimiento, y dio el primero el ejemplo de ir a recibir humildemente las lecciones de táctica y disciplina que dictaba el nuevo general. Desde este día, estos dos grandes hombres que habían simpatizado sin conocerse, que se habían prometido amistad al verse por primera vez, se profesaron una eterna y mutua admiración. Belgrano murió creyendo que San Martín era el genio tutelar de la América del Sur. San Martín en todos los tiempos, y hasta sus últimos días, honró la memoria de su ilustre amigo como una de las glorias más puras del Nuevo Mundo.
X
Casi al mismo tiempo (el 22 de enero de 1814), tenía lugar en la capital una innovación de gran trascendencia. El Poder Ejecutivo había sido reconcentrado en una sola persona con el título de Director Supremo, y recayó el nombramiento en don Gervasio Antonio Posadas. Esta reforma, que acababa con los gobiernos colectivos y provisorios, y modificaba esencialmente la constitución de la autoridad ejecutiva dándole un carácter verdaderamente nacional, fue acordada en los consejos secretos de la Logia y sancionada en forma de ley por la Asamblea general. Por lo tanto, la innovación no importaba una alteración en la influencia política, y por el contrario, venía a radicar y dar más unidad de acción a la omnipotencia de la Logia.
El nuevo Director no era, sin embargo, una entidad política, bien que no careciese de antecedentes y servicios, y de cierta inteligencia epigramática y maleable, así es que su elevación a nadie sorprendió más que a él mismo, que ni siquiera la ambicionaba. Tío de Alvear y empeñado en levantarlo, su elección era un triunfo del partido alvearista, que en la imposibilidad de llevar a su héroe al poder supremo, le preparaba por este medio el camino, y al llenar el interregno con una entidad negativa, lo hacía en hecho árbitro del gobierno. Alvear fue nombrado en seguida general en jefe del ejército de la capital y se arregló todo de manera que en su oportunidad pasara a tomar el mando del ejército sitiador de Montevideo, para conquistar allí la gloria militar que tanto ambicionaba, y que le daría los títulos que le faltaban para elevarse sobre todos los demás. En este sentido, la innovación era una derrota de la influencia política de San Martín, bien que ella no modificase sus afinidades con el nuevo gobierno, que además de ser una creación de la asociación a que pertenecía, era una emergencia de la revolución del 8 de octubre a que él había contribuido.
El Director Posadas, que conocía la repugnancia de San Martín para recibirse del mando del ejército, se dirigió a él diciéndole: "Me he resuelto a escribirle para rogarle encarecidamente tenga a bien recibirse del mando de ese ejército, que indispensablemente le ha de confiar este gobierno. Excelente será el desgraciado Belgrano -acreedor a la gratitud eterna de sus compatriotas-; pero sobre todo entra en nuestros intereses y lo exige el bien del país, que por ahora cargue Ud. con esa cruz.” La contestación oficial de San Martín fue noble y digna: "Me encargo de un ejército que ha apurado sus sacrificios en el espacio de cuatro años, que ha perdido su fuerza física y solo conserva la moral; de una masa disponible a quien la memoria de sus desgracias irrita y electriza, y que debe moverse por los estímulos poderosos del honor, del ejemplo, de la ambición y del noble interés. Que la bondad de V.E. hacia este ejército desgraciado se haga sentir para levantarlo de su caída."
Era en verdad un ejército caído como él lo decía, y una cruz, como decía el Director Supremo, lo que San Martín recibía. Su proclama al recibirse del mando, escrita con la pluma tosca del soldado, tiene la severa sencillez del que así lo comprendía. "Hijos valientes de la patria -decía en ella-, el gobierno acaba de confiarme el mando en jefe del ejército; él se digna imponer sobre mis hombros el peso augusto de su defensa. ¡Soldados, confianza! Yo admiro vuestros esfuerzos, quiero acompañaros en vuestros trabajos, para tomar parte en vuestras glorias. Voy a hacer cuanto esté a mis alcances para que os sean menos sensibles los males. Vencedores en Tupiza, Piedras, Tucumán y Salta: renovemos tan heroicos días. ¿La patria no está en peligro inminente de sucumbir? Vamos, pues, soldados, a salvarla.”
Para dar un poco de aceite a la máquina enmohecida y establecer una severa disciplina sobre la base equitativa del premio y del castigo, su primer acto administrativo fue establecer la regularidad en el pago de los socorros pecuniarios al ejército, incurriendo para el efecto en una desobediencia. Existían en la comisaría del ejército treinta y seis mil pesos en plata y oro sellado, provenientes de los caudales del Alto Perú, que el gobierno había mandado ingresar en la tesorería general. San Martín ordenó que volviesen a la caja militar. Esta medida fue desaprobada por la superioridad. Con tal motivo representó al gobierno: "Acostumbrado a prestar la más ciega obediencia a las órdenes superiores, y empeñado en el difícil encargo de reorganizar este ejército, fluctué mucho en el conflicto de conciliar lo uno con lo otro. Yo no había encontrado más que unos tristes fragmentos de un ejército derrotado. Un hospital sin medicinas, sin instrumentos, sin ropas, que presenta el espectáculo de hombres tirados en el suelo que no pueden ser atendidos del modo que reclama la humanidad y sus propios méritos. Unas tropas desnudas con traje de pordioseros. Una oficialidad que no tiene cómo presentarse en público. Mil clamores por sueldos devengados. Gastos urgentes en la maestranza, sin los que no es posible habilitar nuestro armamento para contener los progresos del enemigo. Éstos son los motivos que me han obligado a obedecer y no cumplir la superior orden, y representar la absoluta necesidad de aquel dinero para la conservación del ejército. Si contra toda esperanza, no mereciese esta resolución la superior aprobación, despacharé el resto del dinero, quedando con el desconsuelo de no poder llenar el primero de mis encargos." El gobierno aprobó la desobediencia como justificada por la imperiosa ley de la necesidad, que evitaba la disolución del ejército y consiguiente ruina del Estado. El Director Supremo, escribiéndole con tal motivo, le decía confidencialmente: "Si se dio orden para la devolución de los caudales, fue porque se contaba aquí con ellos para pagar cuatro meses que se debían a la tropa. Pase por ahora el obedecer y no cumplir, porque si con el obedecimiento se exponía Ud. a quedar en apuros, con el no cumplimiento he quedado yo aquí como un cochino". Esta desobediencia que perfila el carácter del hombre, fue precursora de otra gran desobediencia igualmente justificada por el bien público, que en la mitad de su carrera decidirá de su destino y del de la América en un momento supremo.