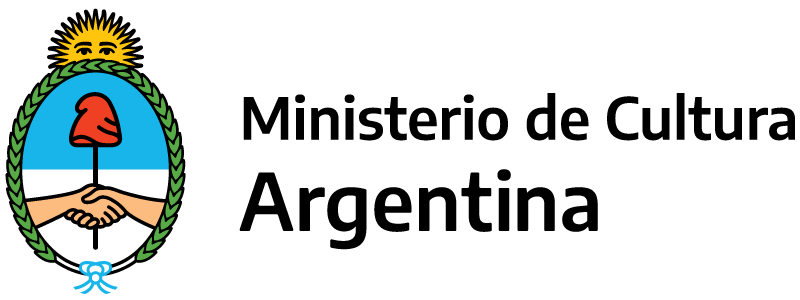CAPÍTULO 2
PRIMERA HAZAÑA EN LA PATRIA
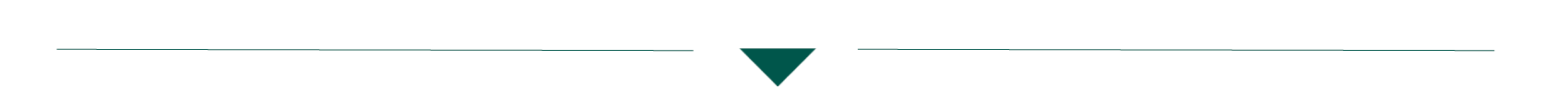
Los militares viajeros de la Jorge Canning encontraron en Buenos Aires la mejor acogida aunque quieren algunos -y pudo ser así que San Martín hubiera inspirado alguna desconfianza por su larga y lucida actuación en el ejército español. Parece también que Alvear hizo valer su influencia en favor de aquel amigo, desvinculado en la ciudad, para que el gobierno reconociera su grado militar y le encomendara empresa digna de sus merecimientos. Al mismo tiempo le introdujo en los círculos sociales y en las tertulias entonces en boga. Lo cierto es que, a poco de su arribo, el gobierno comisionó a San Martín para la formación de un escuadrón de caballería de línea. El recién llegado se dio también a frecuentar las tertulias más escogidas. Como militar, le acreditaba su brillante foja de servicios; como hombre de mundo su buena educación, sus modales cultos y su muy gallarda prestancia masculina.
De aquellas tertulias de Buenos Aires tenemos los mejores testigos y cronistas en los hermanos Juan y Guillermo Robertson: "Era costumbre entre las familias distinguidas -dice Robertson- abrir sus puertas por la noche diariamente para esas agradables reuniones conocidas por todos con el nombre de tertulias. Equivalían a lo que en Francia llaman soirée y en Italia conversazione. Aunque en las tertulias toda persona respetable era bien recibida y para ello bastaba una ligera presentación, siempre quedaban reducidas a un círculo limitado y de ahí que cada familia de figuración tuviera sus tertulianos regulares, con excepción de algunos visitantes ocasionales. De tal manera, una vez que entré en relación con diversas familias, me vi convertido poco a poco en tertuliano de un círculo encabezado por los Escalada, los Oromí y los Riglos”.
"Quizás no había en Buenos Aires dos hombres tan conocidos, respetados y apreciados como los hermanos Escalada, don Antonio y don Francisco, ambos nacidos en la misma ciudad y decididos patriotas. Don Francisco era el tipo acabado del español digno y serio, pero también educado. Había tenido figuración muy principal en el Cabildo, pero ni él ni su familia se mezclaban mucho con lo que podría llamarse la sociedad animada y bulliciosa. Sus tertulias eran de ambiente un tanto severo y poco frecuentadas por quienes gustaban pasar una noche divertida. Don Antonio era precisamente todo lo contrario; no lo habían preocupado las desazones de la política y era un caballero anciano, alegre y jocoso, que gustaba ver su casa rebosante de gente joven y alegre, hombres y mujeres, nativos y extranjeros, particularmente ingleses. Su esposa (su segunda esposa) había sido celebrada por su belleza y aun podía considerarse una linda mujer. Sus dos hijos varones del segundo matrimonio eran ambos oficiales del ejército, jóvenes valientes y gallardos, y las hijas muy bonitas y de gran atractivo juvenil… Con don Antonio Escalada y todos los que formaban su numerosa familia viví, cuando soltero, en términos de mucha intimidad. En su casa conocí también al héroe del Río de la Plata, al general San Martín. La tertulia de don Antonio Escalada era la más agradable y por ello la más concurrida. Se componía de una mezcla feliz de elementos nativos y extranjeros; no mediaban en ella ceremonias ni preparativos; en una palabra, eran reuniones familiares; su encanto residía en la sociedad misma y no hubieran sido mejores porque se agregaran -según la moda- refrigerios o cenas. La conversación, la música, el baile, la espiritualidad y el buen humor sazonaban siempre la velada. En la misma casa, había media docena de parejas para la contradanza y el minué como no se encontraban otras en Buenos Aires: Doña Remedios y su hermana Nieves; doña Encarnación, doña Trinidad y doña Mercedes de María, para no decir nada de la madre de estas últimas; y de doña Tomasa, la dueña de casa y esposa de don Antonio. Luego las encantadoras Oromí cum multis aliis, hacían una tertulia de las más escogidas. El dueño de casa, acompañado unas veces por su hijo el gallardo coronel Escalada y otras por el hijo menor, Mariano, o en ausencia de ellos por el joven Oromí, presidía la reunión y daba gusto, en verdad, ver al sexagenario lleno de ánimo y bríos, sacar a dos o tres de las niñas más bonitas de la sala, una tras otra, y con mucha gracia bailar con ellas el minué."
Poco tiempo hacía que el coronel San Martín frecuentaba la tertulia de don Antonio, cuando "recibió la flecha que le asignó Cupido" y cayó enamorado de la señorita doña Remedios, con quien se casó el 12 de noviembre de ese mismo año en la iglesia de La Merced. Y no dejó por ello de ocuparse con ahincada solicitud en la formación de aquel cuerpo de granaderos a caballo, necesario como nunca al gobierno de la revolución, porque los españoles menudeaban sus ataques en las costas de los ríos y el ejército del Alto Perú volvía derrotado después de una marcha penosa y azarosa.
"El primer escuadrón de Granaderos a caballo -dice el general Mitre en su Historia- fue la escuela rudimental en que se educó una generación de héroes. En este molde se vació un nuevo tipo de soldado animado de un nuevo espíritu, como dice Cromwell en la revolución de Inglaterra, empezando por un regimiento para crear el tipo de un ejército y el nervio de una situación. Bajo una disciplina austera que no anonadaba la energía individual, y más bien la retemplaba, formó San Martín soldado por soldado, oficial por oficial, apasionándolos por el deber, y le inoculó ese fanatismo frío del coraje que se considera invencible, y es el secreto de vencer. Los medios sencillos y originales de que se valió para alcanzar este resultado muestran que sabía gobernar con igual pulso y maestría espadas y voluntades. Su primer conato se dirigió a la formación de oficiales, que debían ser los monitores de la escuela bajo la dirección del maestro. Al núcleo de sus compañeros de viaje fue agregando hombres probados en las guerras de la revolución, prefiriendo los que se habían elevado por su valor desde la clase de tropa; pero cuidó que no pasaran de tenientes. Al lado de ellos creó un plantel de cadetes, que tomó del seno de las familias espectables de Buenos Aires arrancándolos casi niños de brazos de sus madres. Era el amalgama del cobre y del estaño que daba por resultado el bronce de los héroes”.
"Con estos elementos organizó una academia de instrucción práctica que él personalmente dirigía, iniciando a sus oficiales y cadetes en los secretos de la táctica, a la vez que les enseñaba el manejo de las armas en que era diestrísimo, obligándolos a estudiar y a tener siempre erguida la cabeza ante sus severas lecciones, una línea más arriba del horizonte, mientras llegaba el momento de presentarla impávida a las balas enemigas”.
"Evitando los inconvenientes del espionaje que degrada y los clubs militares que acaban por relajar la disciplina, planteó algo más eficaz y más sencillo. Instituyó una especie de tribunal de vigilancia compuesto de los mismos oficiales, en que ellos mismos debían ser los celadores, los fiscales y los jueces, pronunciar las sentencias y hacerlas efectivas por la espada, autorizando por excepción el duelo para hacerse justicia en los casos de honor”.
"En cuanto a los soldados, los elegía vigorosos, excluyendo todo hombre de baja talla. Los sujetaba con energía paternal a una disciplina minuciosa, que los convertía en máquinas de obediencia. Los armaba con el sable largo de los coraceros franceses de Napoleón, cuyo filo había probado en sí, y que él mismo les enseñaba a manejar. Por último, daba a cada soldado un nombre de guerra, por el cual únicamente debían responder, y así les daba el ser, les inoculaba su espíritu y los bautizaba”.
“Sucesivamente fueron creándose otros escuadrones según este modelo, y el día que formaron un regimiento, el gobierno envió a San Martín el despacho de coronel con estas palabras: 'Acompaña a V.S. el Gobierno el despacho de Coronel del Regimiento de Granaderos á caballo. La superioridad espera que continuando V.S. con el mismo celo y dedicación que hasta aquí, presentará a la patria un cuerpo capaz por sí solo de asegurar la libertad de sus conciudadanos.'"
No sabemos si el Jefe de los Granaderos a caballo reconocía en el "Primer Triunvirato" la energía y discreción necesarias para conjurar el peligro realista, pero, al parecer, no estaba de acuerdo con su sistema de gobierno interior, muy contrario al principio representativo. Tampoco transaba con actitudes vacilantes en la conducción de la guerra sobre todo cuando se supo que Belgrano hubiera evitado la batalla de Tucumán (24 de setiembre de 1812) retrocediendo hacia el sur, de haber cumplido las órdenes terminantes de don Bernardino Rivadavia.
Lo cierto es que las fuerzas de la capital reuniéronse el 8 de octubre de 1812 en la plaza de la Victoria, según dijeron sus jefes (Alvear, Ocampo y San Martín) para proteger la libertad del pueblo, y el pueblo allí congregado exigía la renuncia del P.E. y nombramiento de nuevo gobierno por el Cabildo. Éste, a su vez, acordó hacer comparecer al recinto a los jefes militares. "Se presentaron -dice un documento—los Señores Ocampo, San Martín y Alvear, á quienes les fué previamente leída la representación del pueblo. Luego el presidente hízoles entender el objeto de aquel llamado, a cuya indicación respondieron categóricamente que: sin embargo de tener por ciertos los datos de la representación y por justas las quejas del pueblo, ellos y las tropas de su mando no habían intervenido en su formación y que el hecho de presentarse en la plaza respondía solamente a proteger la libertad del pueblo, para que así pudiera libremente explicar sus votos y sus sentimientos, dándose a conocer de este modo que no siempre están las tropas, como regularmente se piensa, para sostener gobiernos tiránicos. Que sabían respetar los derechos sagrados de los pueblos y proteger la justicia de éstos; que con éste y no otro objeto habíanse reunido en la plaza poniéndose a las órdenes del Excelentísimo Cabildo y que si éste les ordenaba retirarse, lo ejecutarían en el acto, suplicando solamente que trabajase por el bien y felicidad de la patria, sofocando esas facciones y partidos que fueron siempre la ruina de los Estados."
Pidieron los cabildantes a los jefes militares los nombres de sus candidatos y, "estrechados los jefes con esta petición expresaron: debía evitarse toda intervención y el menor influjo de la tropa en una elección propia del pueblo, porque, hacer lo contrario, sería exponerse a la censura de las Provincias Unidas. Además, que su honor no les permitía ni aún indicar los sujetos en quienes pudiera recaer la elección…”.
Vacilaron todavía los cabildantes, hasta que “penetró resueltamente en la Sala el coronel San Martín y con ademanes y frases las más enérgicas, manifestó: ‘Que no era posible ya perder un instante, que el fermento adquiriría mayores proporciones y era preciso cortarlo de una vez’”.
El Cabildo eligió entonces a los miembros del Segundo Triunvirato: doctor Juan José Paso, don Nicolás Rodríguez Peña y don Antonio Alvarez Jonte, quienes convocaron a la asamblea legislativa y constituyente conocida como Asamblea del año XIII, que inauguró sus sesiones en enero de ese mismo año.
Atendió entretanto el nuevo P.E. a las urgencias más perentorias de la guerra en las costas del litoral, ya que la victoria de Tucumán había dejado a Belgrano dueño del norte y con posibilidades de batir nuevamente al enemigo. Los marinos de Montevideo asolaban las costas del río Paraná, y el gobierno dispuso que el coronel San Martín, con parte de su regimiento, protegiera la banda occidental de ese río, desde Zárate hasta Santa Fe.
Remontaba el río la escuadra de Montevideo (enero de 1813) y San Martín la siguió con ciento veinticinco granaderos para llevar un ataque en la primera ocasión a las tropas de desembarco. Al pasar la escuadrilla frente a Rosario, el comandante militar de ese punto, don Celedonio Escalada, salió con un grupo de hombres armados, pero la escuadrilla no lo hostilizó en manera alguna y fue a echar anclas frente a San Lorenzo, donde se levantaba como hoy (pero sin la torre actual y con algunos muros sin terminar) el después famoso convento de San Carlos. Esto ocurría el 30 de enero. Pasaron a tierra unos cien hombres de los barcos, pero, no hallando el ganado que esperaban encontrar para hacerse de víveres por algunos días, recogieron provisiones en el monasterio. Advertidos de la proximidad de Escalada, optaron por retornar a bordo. Escalada tuvo noticia en el día siguiente de que se preparaba nuevo desembarco de trescientos cincuenta hombres y dos cañones. Ya se encontraba próximo el coronel San Martín, que fue informado de cuanto había ocurrido. Marchaba también cerca de la posta, entre Rosario y San Lorenzo, y a ella se acercaba, al caer la tarde del 2 de febrero, un pesado carruaje, que llevaba como pasajero a un comerciante inglés, en viaje al Paraguay. El maestro de posta hizo saber al viajero que no podría seguir adelante sin grave peligro. El inglés hizo algunas preguntas, desatáronse los caballos y se acostó a dormir en el coche, que le servía también de aposento. Pasadas algunas horas de sueño, un tropel de caballos, ruidos de sables y voces imperiosas le despertaron.
-¿Quién está ahí? -gritaron soldados que se acercaban.
-Un viajero… -contestó, caviloso, el inglés.
-¡Dése prisa, salga en seguida…! - le ordenaron.
Disponíase a cumplir esta orden, cuando dejóse oír otra voz robusta y sonora que el extranjero creyó reconocer.
-Ea, no ser groseros. No es enemigo. Es un viajero inglés de paso al Paraguay; así dice el maestro de posta.
Quién así hablaba, militar de elevada estatura, se acercó a mirar por la ventanilla del carruaje. El viajero pudo captar la fisonomía de un oficial que había conocido en la tertulia de Escalada. Y con gran alivio y contento le dirigió estas palabras:
- Seguramente, usted es el coronel San Martín, y si es así, aquí tiene a su amigo mister Robertson.
Un saludo efusivo y cordial puso fin a la escena. Juan Parish Robertson salió de su retiro y el coronel José de San Martín explicó el motivo de su presencia, tan a deshora, en aquel sitio. Había caminado con dos escuadrones de granaderos, generalmente de noche para no ser visto, y ahora esperaba el desembarco en la madrugada, dos leguas arriba, frente a un convento de franciscanos que los españoles habían pillado en el día anterior.
-Tienen doble número de soldados -agregó-, pero no llevarán la mejor parte.
El inglés tenía buena provisión de víveres y licores y ofreció al coronel y a sus oficiales sendos vasos de vino. Con esto, San Martín mandó apagar la luz encendida en la posta y se dispuso a partir. Juan Parish Robertson joven y aventurero, se mostró deseoso por ver la próxima contienda.
-Su oficio no es el de pelear -dijo sonriendo el coronel-, pero ahí tiene un buen caballo si quiere venir con nosotros.
Momentos después el inglés cabalgaba con el gallardo jefe al frente de aquella "oscura y silenciosa falange".
-Si las cosas vinieran mal -agregó San Martín-, usted se aleja en seguida. Va bien montado y los marineros no son de a caballo.
Robertson prometió hacerlo así, pero no creía que aquel hombre pudiera sufrir algún contraste.
A punto de amanecer, llegaron todos al monasterio, que destacaba como una masa negra en la noche estrellada y parecía desierto. Abrióse el portalón de una tapia y ciento veinticinco jinetes entraron en estrecha formación al gran huerto cercado, contiguo al edificio. San Martín y Robertson fueron al interior para subir al campanario de la capilla. San Martín exploró desde allí con su anteojo de noche todo el contorno. Trescientos metros al oriente cortábase a pico la barranca del río. A la incierta claridad del alba descubríanse apenas los barcos enemigos y luces de botes pequeños que anunciaban un desembarco. Descendió el coronel para disponer sus hombres y prepararse al ataque. En el claustro interior habían aparecido algunos frailes. De ahí a poco, el centenar de jinetes salía en ordenada formación, luciendo vistosos uniformes, para colocarse a lo largo de la tapia que cerraba la huerta hacia el oeste. Allí quedaron ocultos y listos para entrar en acción a la voz de su jefe. San Martín volvió todavía en dirección al claustro y subió nuevamente a la espadaña de la capilla, solo esta vez, el anteojo en la mano, el gesto reservado y adusto. Robertson quedó esperándolo al pie de la escalera. La llegada del día inundaba de luz el paisaje; el río inmenso, las islas, el verde alegre de los campos. Entre el convento y el río extendíase una vasta pradera donde el resplandor matinal ponía tonalidades azules. Allí se decidiría el combate. Estaban los barcos a la vista. Llegaban a tierra los soldados y muchos habían subido la barranca. La tropa de doscientos cincuenta hombres -con dos cañones- entraba en formación. Oíanse el batir de los tambores y el sonido agudo de los pífanos. Los primeros grupos rompieron la marcha en dirección al convento. San Martín seguía con su anteojo toda la maniobra. De pronto, advirtió que el avance podía dejarle poco espacio para mover su caballería y bajó a zancadas la escalera. Encarándose con Robertson le dijo seriamente.
-Dos minutos más y estaremos sobre ellos sable en mano.
El caballo esperábale en el patio. Montó con presteza y arrancó espoleando en procura de su hueste. El capitán Bermúdez recibió las últimas órdenes, escucharon los soldados una arenga breve y marcial y sonó estridente el clarín en la mañana luminosa, tocando a degüello. Un escuadrón por la izquierda mandado por San Martín, el otro por la derecha al mando de Bermúdez, costearon los muros del edificio al galope de sus cabalgaduras.
El enemigo seguía avanzando en formación militar, desplegada su bandera y al son alegre de pífanos y tambores. Robertson, desde el campanario, miraba ansiosamente todo aquel espectáculo lleno de color y bizarría que le había deparado la casualidad.
Súbitamente, los jinetes irrumpieron en el campo desplegados en ala para flanquear al enemigo. Los realistas clavaron sus cañones; empuñando los fusiles pusiéronse a la defensa de modo que San Martín y sus hombres, al llegar en carrera impetuosa, recibieron muy de cerca la primera descarga. El caballo del jefe rodó por tierra alcanzado por una bala de cañón y apretó al jinete en su caída. Vinieron en su auxilio varios soldados (uno de ellos, Juan Bautista Cabral, murió en el entrevero) y pusiéronle a salvo. Fugaz esperanza levantó a los realistas. Pero los granaderos, que venían detrás en furiosa embestida, causaron tales estragos en la infantería española con el golpear de sus sables y el empuje de sus caballos, que la obligaron a retroceder en desorden, diezmada y vacilante. Atrás iban quedando jinetes desmontados y muchos infantes con las cabezas hendidas por los sablazos. Algunos caballos huían y una gran nube de humo andaba flotando sobre el campo. En pocos minutos fue llevado el enemigo hasta la barranca y desde los barcos partieron los últimos cañonazos. Uno de ellos hirió mortalmente al capitán Bermúdez. Los vencidos reembarcábanse con toda premura dejando su bandera, cañones, fusiles y prisioneros. "La suerte del combate --escribió Robertson- no fué dudosa por tres minutos ni para un ojo inexperto como el mío. En un cuarto de hora el terreno quedó sembrado de muertos y heridos."
El vencedor selló con un rasgo de generosidad aquella victoria: suministró víveres frescos para los heridos refugiados en los barcos y Robertson hizo donación de las provisiones que traía en su coche, para confortar a los soldados que los frailes atendían en el refectorio.
San Martín, con una pequeña lesión en la cara y un brazo dislocado, escribió el primer parte del combate a la sombra del pino que todavía se levanta en la huerta del convento. Aquella misma mañana, dos chasques se pusieron al galope, uno en dirección a Santa Fe, otro a Buenos Aires, ambos con el parte de la victoria y el pedido de médicos y auxilios. Robertson despidióse del coronel "con muy cordiales adioses, apenado por la matanza - dice él- , pero admirado por la intrepidez y la sangre fría de aquel jefe".
La Asamblea de diputados reunida en Buenos Aires, al sancionar ese mismo año de 1813 el Himno Nacional Argentino de don Vicente López y Planes, dejó incorporado aquel hecho de armas a las glorias de la patria naciente:
San José, San Lorenzo, Suipacha,
Ambas Piedras, Salta y Tucumán ...
Aunque los marinos la hubieron muy mala en aquella ocasión, no puede decirse, como lo afirman Robertson y tantos otros, que se alejaran para siempre del río. Lo cierto es que la escuadrilla, cuyos hombres de tierra fueron derrotados, siguió río arriba, e impidió por un tiempo las comunicaciones entre Santa Fe y la Bajada o villa del Rosario (hoy Paraná).
AGENDA DE LECTURAS
La noticia sobre las tertulias en Buenos Aires pertenece al libro Cartas de Sud América, de los hermanos Juan y Guillermo Parish Robertson, precioso repertorio de noticias sobre la vida y costumbres de la sociedad argentina de 1810 a 1820. La Historia de San Martín de Mitre se citará en casi todos los capítulos de este volumen. El documento sobre la revolución del 8 de octubre de 1812 lo transcribe Gregario F. Rodríguez en su Historia de Alvear. La descripción de la batalla de San Lorenzo se atiene al texto de Robertson en su libro Letters on Paraguay, traducido al castellano por Carlos A. Aldao con el título de La Argentina en los primeros años de la Revolución, libro que no debe confundirse con Cartas de Sud-América. Quien presenció el combate de San Lorenzo fue Juan Robertson y no su hermano Guillermo. Dicha descripción sobre San Lorenzo fue escrita por el autor de este volumen y forma parte de un trabajo suyo titulado El Convento de San Carlos en San Lorenzo, que puede encontrar el lector en la Guía de Viaje, Zona Nordeste del Automóvil Club Argentino.