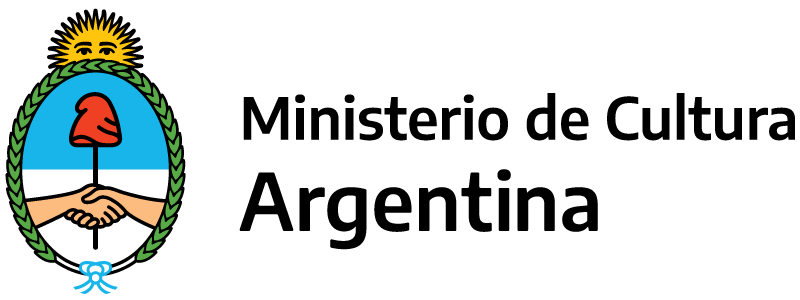CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. LA EMANCIPACIÓN SUDAMERICANA.
SUMARIO.- Argumento del libro y unidad del asunto. — Sinopsis de la revolución sudamericana. — Acción de la América sobre la Europa. — La colonización hispano-americana. — La colonización norteamericana. —Política colonial en ambas Américas. — La emancipación norteamericana. —Filiación de la revolución sudamericana. — Revolución moral de Sud América. — El precursor sudamericano. — Las razas sudamericanas. Los criollos. — Pródromos de la revolución sudamericana. — Desarrollo revolucionario. — Tentativas monárquicas en Sud América. — Retrospecto y prospecto sudamericano.
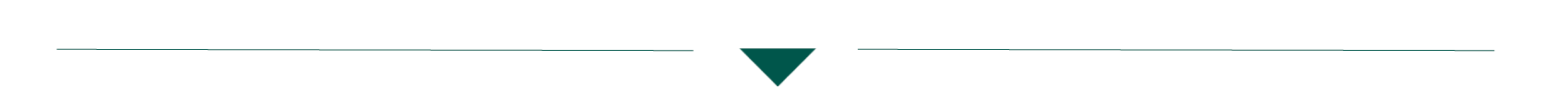
I
El argumento de este libro es la historia de un libertador, en sus enlaces y relaciones con la emancipación de las colonias hispanoamericanas, que completa el trilogio de los grandes libertadores republicanos del Nuevo Mundo: Washington, la más elevada potencia de su democracia genial, Bolívar y San Martín, que constituyen el binomio de la emancipación sudamericana. Su acción se desenvuelve en vastísimo teatro, desde la extremidad austral del continente hasta el trópico de Cáncer, en el espacio de dos décadas de lucha. Su punto de partida es la revolución argentina americanizada; su hilo conductor, la acción política y militar del protagonista en sus movimientos excéntricos y concéntricos; su objetivo, la coordinación de las leyes normales que presidieron la fundación de las repúblicas sudamericanas, exponiendo en concreto los principios fundamentales que dieron razón de ser y potencia irradiadora a la revolución por su independencia, cuya síntesis es la libertad de un nuevo mundo republicano según ley natural y según su genialidad. Este punto de vista histórico da su unidad al asunto, su significación al relato y de él fluyen lógicamente su filosofía y su moral política. Es la idea que se convierte en acción, como el calórico en fuerza, cuya resultante es la creación de un grupo de naciones nuevas, emancipadas por las armas propagadoras de los principios orgánicos que les inocularon vida fecunda, trazándole grandes rumbos. Es la justificación de una victoria humana, como condición necesaria de existencia progresiva para fundar un orden de cosas en que el predominio regulador de una sola ley gobernase a vencidos y vencedores contemporáneos, y fuese la norma del porvenir, enseñando que solo son legítimas las victorias benéficas para todos, por cuanto, fuera del círculo vital de las acciones y reacciones naturales y de las condiciones normales de la igualdad de derechos y de las garantías recíprocas, todo es hecho brutal y todo fuerza perdida.
Este argumento es duplo y complejo, como lo es la revolución y la evolución colectiva que comprende, y se combina con la acción del genio individual animado por la fuerza viva que le comunica la suma de las voluntades espontáneas que representa, armónica en su dualismo necesario. Es en el orden nacional y de un punto de vista restringido que el desarrollo militar y político de la revolución argentina toma la ofensiva y la exterioriza, propagando su acción y sus principios, y en el orden internacional es la gestación de nuevas naciones independientes y soberanas que nacieron bajo esos auspicios con formas y tendencias democráticas a imagen y semejanza suya. Abrazando el movimiento colectivo, orgánico y multiforme, en su acción compleja y en diferentes teatros, es el advenimiento de un nuevo mundo republicano sin precedentes, que fluye como de fuente nativa, con la originalidad de sus antecedentes espontáneos, destacándose las agrupaciones políticas de la gran masa, con su autonomía y su integridad territorial, y también con sus vicios ingénitos. Con relación al derecho universal, es, por una parte, la proclamación de una nueva regla internacional, que solo admite por excepción las alianzas y las intervenciones contra el enemigo común en nombre de la solidaridad de destinos, repudiando las conquistas y las anexiones, y como consecuencia de esto, la formación del mapa político de la América Meridional con sus fronteras definidas por un principio histórico de hecho y de derecho, sin violentar los particularismos. Por otra parte, y en este mismo orden de cosas, es la tentativa de la revolución colombiana dilatada, de unificar artificialmente las colonias emancipadas, según otro plan absorbente y monocrático en oposición a sus leyes naturales, y en pugna con el nuevo derecho de gentes inaugurado por la revolución argentina americanizada. Estas dos tendencias, concurrentes en un punto —la emancipación general—, representadas por dos hegemonías políticas y militares —la argentina y la colombiana—, constituyen el último nudo de la revolución sudamericana. De aquí proviene la condensación de las dos fuerzas emancipadoras y la conjunción de los dos grandes libertadores que la dirigen —San Martín y Bolívar—, que operan por instinto de consuno, y se encuentran, siguiendo opuestos caminos, después de cruzar uno y otro, desde el Atlántico al Pacífico, redimiendo pueblos esclavizados, fundando naciones nuevas y circunscribiendo el campo de la lucha para concluir con el sistema colonial en su último baluarte. De aquí también el choque de las dos políticas continentales de esas hegemonías encontradas, hasta que al fin prevalece por sí mismo el principio superior a que obedecen los acontecimientos por su gravitación natural.
Considerada desde este punto de vista, la historia de la emancipación sudamericana presenta un carácter homogéneo, con unidad de acción y con una idea dominante que da su nota tónica en el concierto general, en medio de aparentes disonancias. Y si se considera simplemente del punto de vista de la condensación de las fuerzas y de su dilección constante y de sus conjunciones, en medio de sus desviaciones accidentales, esa unidad se manifiesta más de bulto y revela la existencia de una ley que gobierna los hechos consumados, dándoles un significado concordante. En efecto, si se estudia el teatro de la guerra de la independencia sudamericana, desde el Río de la Plata hasta el Mar Caribe —haciendo abstracción de México, que no se liga al sistema militar continental—, vese que su movimiento general se condensa en dos grandes focos revolucionarios en los extremos del continente: uno al sur, que comprende las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el Alto Perú; otro que comprende Venezuela, Nueva Granada y Quito al norte. Ambos tienen sus campos de movimiento trazados por la espada libertadora, y dentro de ellos se desenvuelve su acción política y militar. Simultáneamente luchan y triunfan en los dos extremos, y resueltos los dos problemas parciales del sur y del norte, las dos revoluciones, como dos masas que obedecen a una atracción recíproca, convergen militarmente hacia el centro, siguiendo en sentido opuesto un doble plan de campaña continental. Este plan, concebido y ejecutado por los dos grandes libertadores ya señalados, da por resultado preciso el triunfo final de la emancipación americana por la acción militar combinada de todas las colonias insurreccionadas. Esta acción compacta y uniforme que se dilata en la extensión de la cuarta parte del globo, obedeciendo a las influencias morales de las almas y a la afinidad de las fuerzas, tiene la unidad ideal de un poema y la precisión de una solución mecánica.
La unidad de esta acción compacta, persistente, intensa, sin desperdicio de fuerzas, se dibuja netamente en las líneas generales de la vida de San Martín, el libertador del sur, dando a su figura histórica proporciones continentales, no obstante que sus acciones son más trascendentales que su genio y sus resultados más latos que sus previsiones. Es una fuerza histórica, que, como las fuerzas de la naturaleza, obra por sí, obedeciendo a un impulso fatal. Nace en un pueblo oscuro de la América, que desaparece cuando él empieza a figurar en su gran escenario al bosquejar su mapa político, y por eso no tiene más patria que la América toda. Fórmase como soldado en el viejo mundo, combatiendo por mar y tierra, con los primeros soldados del siglo, lo que le prepara al desempeño de su futura misión batalladora, aunque sin tener la intuición de su destino, y su carácter se templa en un medio que debía inocularle la pasión absorbente que él convertiría a su tiempo en fuerza eficiente. En los comienzos de su carrera en el Nuevo Mundo, establece metódicamente por la táctica y la disciplina su base de operaciones; forja su arma de combate; monta su máquina de guerra, producto de la combinación de dos fuerzas Concurrentes; consolida la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su punto militar de partida, y conquista después la de la América austral en una zona de 50 grados geográficos. En su mando del ejército argentino del norte, su nombre y sus trabajos se vinculan con la revolución del Alto Perú, cuya marcha excéntrica prevé por sus desviaciones, y a cuyo triunfo debía concurrir por otro camino estratégico descubierto por su genio observador, teniendo allí la primera visión de esa nueva ruta salvadora. Al. trasponer los Andes, en prosecución del plan de campaña continental por él concebido, se identifica con la revolución de Chile, y después de fundar y consolidar por siempre su independencia, inicia la primera liga guerrera y la primera alianza internacional en América. Domina el mar Pacífico según sus claras previsiones, sin lo cual la independencia americana era absolutamente imposible por entonces, y ejecuta por este nuevo camino la tercera gran etapa de su itinerario, libertando el Bajo Perú, cuya independencia funda y cuya constitución bosqueja. Concurre a la independencia de Colombia, lleva hasta al pie de Pichincha la bandera de la revolución argentino-chileno-peruana, saludada por los libertadores colombianos, que realizan un plan de campaña análogo, no menos gigantesco que el suyo. Bajo la línea equinoccial, que divide los dos grandes teatros de la guerra continental, se da la mano con Bolívar, el libertador que viene del norte, por opuesto camino, obedeciendo al mismo impulso, dando grandes batallas americanas como él, redimiendo pueblos y fundando naciones. Así termina su gran campaña emancipadora del sur. Por último, abdica en medio de su poderío, cuando comprende que su misión ha terminado, que sus fuerzas eficientes están agotadas, y se condena deliberadamente al ostracismo por necesidad y por virtud, fiel a la máxima proverbial que regló su vida: “Serás lo que debes ser, y si no, no serás nada”.
Como complemento de esta vida y de esta misión histórica, puede contemplar su obra desde el ostracismo, al ver que en definitiva la América Meridional se organiza autonómicamente según la constitución geográfica de que derivaba su plan de división política, formando una nueva constelación de estados independientes, tal como él la concibió por instinto en observancia de sus leyes naturales. A la vez, mira sin envidia que Bolívar, con quien comparte la gloria de la revolución de medio mundo, alcanza y merece la corona del triunfo final de la independencia, reconociéndose modestamente inferior a él en esfuerzos y en hazañas, aun cuando sea moral y militarmente más grande, y por eso el triunfo en el orden definitivo de las cosas es suyo. Mientras se disipa el sueño delirante de la ambición de Bolívar, al pretender fundar un imperio de repúblicas independientes, con una constitución monocrática bajo los auspicios militares de la hegemonía colombiana, y su fundador cae repudiado políticamente por ellas, aunque glorificado más tarde como libertador, prevalece el plan de la hegemonía argentina, de que San Martín fue el heraldo, como fundador de repúblicas independientes, según sus tendencias espontáneas. Y de este modo, la unidad de argumento y de acción de esta historia, que liga sus partes componentes subordinándolas a un principio dominante, se continúa hasta el retiro de los dos libertadores, representantes de las dos hegemonías redentoras de la América del Sur, y se prolonga hasta en su posteridad con la melancólica fatalidad del drama antiguo y la exactitud de la ecuación matemática.
II
Se ha dicho que cuando la posteridad vuelva sus ojos hacia nosotros, juzgará que la emancipación de la América Meridional es el fenómeno político más considerable del siglo XIX, así por su magnitud y originalidad como por la extensión probable de sus consecuencias futuras. En efecto: la aparición de un grupo de naciones independientes, surgidas de un embrión colonial que yacía en la inercia, y que con elementos nuevos suministran nuevas individualidades a la historia, interviniendo desde luego en la dinámica del mundo; la unificación política de todo un continente, que ocupa la mitad del orbe, proclamando por instinto genial los principios lógicos de la democracia como ley natural y regla universal del porvenir; la consagración de un nuevo derecho de gentes y un nuevo derecho constitucional, en oposición abierta al derecho de conquista y servidumbre y al tradicional dogma monárquico del absolutismo triunfante en el antiguo continente; la división del mundo en dos porciones ponderadas, que establece en las balanzas del destino el equilibrio humano; la inauguración de sociedades orgánicas, con igualdad nativa, emancipadas de todo privilegio, con una fórmula comprensiva y con tendencias cosmopolitas; la apertura de un nuevo campo de experimentación libre de todo obstáculo al desenvolvimiento de las facultades físicas y morales del hombre; por último, la amplitud de sus movimientos y sus largas proyecciones en el espacio y el tiempo constituyen, sin duda, uno de los más fundamentales cambios que en la condición del género humano se haya operado jamás.
Los primeros estremecimientos de esta revolución empezaron a sentirse sincrónicamente en las dos extremidades y en el centro de la América Meridional en el año 1809, con idénticas formas, iguales propósitos, inmediatos y análogos objetivos, acusando desde muy temprano una predisposición innata y una solidaridad orgánica de la masa viva. Simultáneamente, sin acuerdo entre las países, y como obedeciendo a un impulso ingénito, todas las colonias hispanoamericanas se insurreccionan en 1810, y proclaman el principio del propio gobierno, germen de su independencia y de su libertad. Seis años más tarde, todas las insurrecciones de la América del Sur eran sofocadas (1814-1816) y solo quedaban en pie las Provincias Unidas del Río de la Plata, las que, después de expulsar de su suelo a todos sus antiguos dominadores, declaraban su independencia a la faz del mundo y daban de nuevo a las colonias vencidas la señal del grande y último combate, haciendo causa común con ellas. En 1817, la revolución argentina americanizada, se traza un plan de campaña, de política y de emancipación continental; toma la ofensiva y cambia los destinos de la lucha empeñada; atraviesa los Andes y redime a Chile, y unida con Chile, domina al mar Pacífico, liberta al Perú, y lleva sus armas redentoras hasta la línea del Ecuador, concurriendo al triunfo de la revolución colombiana. Este vigoroso movimiento de impulsión se hace sentir en la extremidad norte del continente meridional, que a su vez vence y expulsa a los defensores de la metrópoli en su territorio, ejecuta la misma evolución que la revolución argentina, toma la ofensiva, atraviesa los Andes, se americaniza y converge hacia el centro donde las dos fuerzas emancipadoras efectúan su conjunción, según queda dicho. La lucha quedó circunscrita a las montañas del Perú, último refugio de la dominación española, herida ya de muerte en las batallas de Chacabuco y Maipú, Carabobo y Boyacá. Desde entonces la independencia sudamericana dejó de ser un problema militar y político, y fue simplemente cuestión de tiempo y de un esfuerzo más. Las colonias hispanoamericanas eran libres de hecho y de derecho por su propio esfuerzo, sin auxilio extraño, luchando solas contra los poderes absolutos de la tierra coaligados en su contra, y del caos colonial surge un nuevo mundo ordenado, coronado por las dobles luces polares y ecuatoriales de su cielo. Pocas veces el mundo presenció un génesis político semejante, ni una epopeya histórica más heroica.
Mientras estos grandes acontecimientos se producían en la América Meridional, en vísperas del combate final, los Estados Unidos del Norte, que abrieron la nueva era republicana dando la señal de la emancipación a las colonias del sur del continente, y que durante la lucha se mantuvieron neutrales, aunque no indiferentes, reconocen la independencia de las nuevas repúblicas (1822), como “un hecho expresión de la simple verdad” y declaran que “es un derecho de los pueblos sudamericanos romper los vínculos que los ataban a su metrópoli, asumir el carácter de naciones entre las naciones soberanas de la tierra, y darse sus instituciones con arreglo a las leyes de la naturaleza dictadas por Dios mismo”. Como una consecuencia del reconocimiento solemne de este hecho y de este derecho, los Estados Unidos promulgan la memorable doctrina de Monroe (1823), que en oposición a la famosa bula de Alejandro VI que repartió el mundo entre dos coronas, divide el mundo entre dos sistemas de gobierno, consagrando un nuevo principio de derecho internacional para ambos mundos, encerrado en la fórmula: “La América es de los americanos” (America for the Arnericans). Jefferson, trazando los primeros lineamientos de esta política (en 1808), había dicho: “La América tiene principios distintos de los de la Europa, y debe tener un sistema suyo que la separe del antiguo continente, guarida del despotismo, para ser lo que debe ser, la morada de la libertad.” Y Monroe, siguiendo estos valientes consejos, púsose en 1823 frente a frente de la Santa Alianza de los reyes coaligados contra la libertad del mundo, y declaró: “Que toda tentativa de las potencias europeas para extender su sistema a cualquier punto del hemisferio americano, con el fin de oprimir a sus pueblos emancipados, según principios de justicia o contrariar sus destinos, sería contraria a la felicidad y a la seguridad del nuevo continente, bajo cualquier forma que se produjera.” Las nuevas repúblicas americanas dieron su sanción a esta declaratoria, erigiéndola en una regla internacional, y la Santa Alianza de los reyes absolutos de la Europa retrocedió ante esta actitud, que debía reaccionar sobre la misma Europa sojuzgada.
La libre Inglaterra, que en un principio fue favorable a la revolución sudamericana, empezó a ponerse del lado de la España en 1818 y de la Santa Alianza en la cuestión colonial, en el sentido de buscar un arreglo que diera por resultado una simple “emancipación comercial” de las colonias, precisamente en el momento en que los Estados Unidos empezaron a diseñar su política en el sentido de la balanza diplomática en su favor en 1823. La opinión del pueblo inglés le era propicia y las simpatías de Inglaterra, que "las miras del gobierno norteamericano eran que las colonias de la América Meridional se emancipasen completamente de la madre patria y que la lucha no podía terminarse de otro modo”. En 1819, reiteró formalmente esta declaración con motivo de la reunión del Congreso de Aix-la-Chapelle, en que se trató de una mediación de las potencias entre la metrópoli y sus colonias insurreccionadas. Lafayette, afirmando esta declaración ante el gobierno francés, decía al mismo tiempo: “Toda oposición que se haga a la independencia del Nuevo Mundo, podrá afligir a la humanidad, pero no ponerla en peligro.”
Así, mucho antes que la batalla final asegurase por siempre la emancipación del nuevo continente (1819-1822), ya era un hecho que estaba en la conciencia universal y la actitud de los Estados Unidos, sostenida por Inglaterra, hizo inclinar la balanza diplomática en su favor. La opinión del pueblo inglés le era propicia y las simpatías de todos los liberales de Europa le acompañaban. En el parlamento británico se levantaron voces elocuentes en su favor y el marqués de Landsdowne se hizo el órgano de estos sentimientos presentando una moción a fin de que Inglaterra reconociese la independencia de las colonias hispanoamericanas. “La grandeza e importancia del asunto de que voy a ocuparme —dijo el orador— es tal, que rara vez se habrá presentado mayor ni igual a la consideración de un cuerpo político. Los resultados se extienden a un territorio cuya magnitud y capacidad de progreso, casi abisma la imaginación que trata de abarcarlos; extiéndense a regiones que llegan desde los 37 grados de latitud norte a los 41 grados de latitud meridional, es decir, una línea no menor que la de toda África, en la misma dirección, y mayor anchura que todos los dominios rusos de Europa y Asia. Estas regiones están cruzadas por ríos majestuosos, con tal variedad de climas y con tan templados efectos de los calores ecuatoriales, gracias a las cadenas de montañas que las atraviesan, que la naturaleza se ve allí dispuesta a producir, como en compendio, cuanto hay de más apetecible en el mundo. Hállanse habitadas estas regiones por veinticuatro millones de almas de diversas razas, que saben vivir en paz y armonía, y que, bajo circunstancias más favorables que las que las han rodeado hasta ahora, pronto llenarían los grandes vacíos de terreno inculto, cuya feracidad las haría prosperar hasta que aquel vasto continente se viese poblado de naciones poderosas y felices. Sus habitantes han llevado la copa de la libertad a los labios, y nadie puede atajar el rumbo de la civilización ni de cuantos sentimientos nobles y grandiosos nacen en su carrera. La regeneración de esos países irá adelante.”
La reunión del Congreso de soberanos en Verona (1823), y su decisión de intervenir en la Península para sofocar el liberalismo español, apoyando al rey absoluto, unida al proyecto de monarquizar la América del Sur, según las incipientes ideas reaccionarias de Chateaubriand, determinaron la actitud de la Inglaterra bajo el ministerio de Canning, que uniformó su política con la de los Estados Unidos. Partiendo de la base de que “la independencia de las colonias españolas pobladas por la raza latina, era un hecho consumado, y un nuevo elemento político de la época que en adelante debía dominar las relaciones entre ambos mundos”, el gran ministro se decidió a reconocer este hecho, y pronunció en tal ocasión las memorables palabras que resonaron en los dos hemisferios: “La batalla ha sido recia, pero está ganada. El clavo queda remachado. La América española es libre: Novus soeculorum nascitur ordo!".
La batalla de Ayacucho, ganada ocho días antes de pronunciadas estas palabras en el opuesto hemisferio, respondió a ellas, coronando el doble triunfo de la independencia sudamericana. Canning pudo entonces exclamar: “He llamado a la vida a un nuevo mundo para restablecer el equilibrio del antiguo.”
El mundo nuevo reaccionaba por la tercera vez sobre el viejo con su masa y con su espíritu, y por la tercera restablecía su equilibrio perdido.
III
La tierra descubierta por Cristóbal Colón que complementó el mundo físico, estaba destinada a restablecer su equilibrio general en el momento mismo en que vacilaba sobre sus cimientos.
Antes de finalizar el siglo xv, la Europa había perdido su equilibrio moral, político y mecánico. Después de la invasión de los bárbaros del norte, que le inocularon un nuevo principio de vida, sin extirpar el germen de la decadencia heredado del antiguo imperio romano destruido, su civilización estaba a punto de desmoronarse otra vez. No existía en ella una sola nación coherente, y sus agrupaciones inorgánicas eran compuestos heterogéneos de razas y particularismos antagónicos, basados en la conquista y la servidumbre, que la fuerza ataba y desataba. Sus fuentes productivas estaban casi agotadas y su porvenir era un problema sombrío. La libertad de los hombres esclavizados era apenas una esperanza latente que ardía como luz moribunda en el fondo de algunas conciencias. El privilegio de unos pocos era la regla dominante y la ley niveladora que pesaba sobre las cabezas de la gran comunidad avasallada. La moral política de los pueblos y de sus pensadores era la del principio de Maquiavelo, que anteponía la razón de estado a todos los derechos humanos, justificando todos los medios por los resultados, y esto era un adelanto relativo. Toda evolución sana en el sentido de progreso era imposible dentro de sus elementos caducos, y así la Europa marchaba fatalmente a la disolución social por falta de un principio vital y regenerador.
La caída del antiguo imperio grecorromano había derribado el último antemural de la Europa contra la nueva irrupción de los bárbaros de Oriente, que avanzaba compacta y fanatizada desde el fondo del Asia bajo el pendón de la media luna, oponiendo el Corán al Evangelio. Dueños los musulmanes de Constantinopla, de la Grecia antigua y parte de la Italia en Europa, y de las llaves de la navegación del Mediterráneo, el despotismo oriental, precedido por-sus armas triunfantes, había invadido todo el occidente, convirtiéndose en institución permanente, divinizada, y este poder absoluto y absorbente de la sociedad y del individuo era la última esperanza de los pueblos contra los males de la época y la tiranía de los privilegiados. Para colmo de infortunios, los antiguos caminos del comercio de Oriente, en que se dilataba la actividad universal, estaban clausurados por efecto de las conquistas de los árabes, dominadores de las tres cuartas partes del mundo conocido. La Europa encerrada en el estrecho recinto de la línea del Danubio y la puerta de las columnas de Hércules, aislada, empobrecida, esclavizada, debilitada y amenazada de ser expulsada hasta el Mediterráneo —cuyas costas dominaban los turcos y los moros en África, Asia y parte de Europa—, parecía perdida, y solo el descubrimiento de un nuevo mundo podía salvarla. “El descubrimiento de un nuevo continente más allá de los mares tenebrosos tuvo por efecto, no solamente abrir al comercio otros caminos, sino hacerle experimentar una transformación que ha influido más que ningún otro acontecimiento político sobre la civilización del género humano, por cuanto afectó, como continúa afectando más fuertemente cada día, todas las partes del globo y la humanidad entera.” Este descubrimiento —verdadero punto de partida de la era moderna—, al restablecer el equilibrio dinámico remontando a las causas del movimiento y efectos de las fuerzas, hizo que las cosas girasen armónicamente en su esfera de atracciones recíprocas, y sus hombres en el círculo vital de sus aspiraciones piñatas. Así se operó el gran fenómeno social que renovó la civilización cristiana y salvó ia libertad humana. El gran movimiento de la Reforma, que vino inmediatamente después, al emancipar la razón y dar vuelo a las almas, depositó en las conciencias el germen de los principios democráticos que entraña la Biblia —que era su código—, y que, transportado a un mundo nuevo, debía regenerar la civilización europea degenerada y atrofiada, y difundirla vivificada en el orden político por toda la tierra, como la semilla fecunda de Triptolemo.
No en vano la imaginación popular, anticipándose a los tiempos, supuso que la fuente de Juvencio soñada por los antiguos, que comunicaba en sus ondas la inmortalidad y la eterna juventud, se encontraba en el nuevo continente descubierto por Colón. Trasplantada al suelo virgen de la América, la civilización decrépita de la Europa, con sus gérmenes vivaces de progreso, se rejuveneció y se aclimató en él, en condiciones de igualdad, sin poderes monárquicos ni teocráticos, sin privilegios ni aristocracia, y desarrollóse libremente en su atmósfera propicia. Abierto este nuevo e inmenso campo a la actividad humana, operóse una evolución superorgánica, “en que los hechos revelan la educación del vástago y la cooperación de los antecesores muestra el germen de un nuevo orden de fenómenos”. Fue una verdadera renovación del orden social en la materia viva con arreglo a la ley de la naturaleza. El resultado fue la organización de una democracia de hecho, y una sociedad nueva, hija del trabajo. Para el efecto bastó que el hombre dejara en Europa su carga de servidumbre secular, se transportase a otro continente vacante, y entregado a su espontaneidad rehiciese su propio destino, prevaleciendo sus instintos sanos y conservadores en la lucha por la vida.
IV
En la repartición del nuevo continente, tocóle a !a América del Sur el peor lote. La España y el Portugal transportaron a sus nuevas colonias su absolutismo feudal y sus servidumbres; pero no pudieron implantar en ellas sus privilegios, su aristocracia ni sus desigualdades sociales, El poder eficiente de bien, fue más poderoso. La buena y la mala semilla cultivadas en el nuevo suelo, se modificaron, se vivificaron y regeneraron, dando por producto una democracia genial, cuyo germen estaba en la naturaleza del hombre trasplantado a un nuevo medio ambiente. Contribuyó a este resultado el modo como se colonizó la América Meridional. El más sesudo cronista de Indias reconoce que la conquista se hizo a costa de los conquistadores, sin gastos de la real hacienda. Y un juicioso historiador sudamericano, comentando este hecho deduce de él la lección de política práctica que encierra. “Los aventureros españoles del siglo xvi pudieron ejecutar la hazaña portentosa dé conquistar la América, porque nadie puso trabas a su espontaneidad, ni sometió a reglas su inspiración personal. Ésta fue la ley general de la conquista de América, y lo que produjo un resultado tan maravilloso y rápido fue el haberse dejado su libre desenvolvimiento a ia inspiración personal. Cada conquistador fue una fuerza que dio de sí, sin limitación, todo lo que podía dar.1” De aquí el espíritu de individualismo que legaron a sus descendientes, en su sangre, Con sus instintos de independencia, y con ellos las tendencias orgánicas que desde su origen manifestaron las nuevas colonias. Era un mundo rebelde que nacía bajo los auspicios del absolutismo, que al dar vuelo al individualismo se encontró en pugna con el mismo feudalismo de que derivaba.
Conspiraba fatalmente a este resultado más o menos lejano, la constitución colonial calculada para el despotismo personal, que excluía la idea de una patria común, y que por lo mismo de ser absoluto en teoría era orgánicamente débil. La colonia y la metrópoli no constituían una sustancia homogénea. La América española, en que algunos han creído ver una especie de imperio independiente, era considerada como un feudo personal del monarca español, más que por razón del descubrimiento, por la población y la posesión, por razón de la bula de Alejandro VI que la constituyó en tal “en virtud de la jurisdicción que como cabeza de linaje humano tenía el Papa sobre el mundo”, según la doctrina del más profundo comentador de la constitución colonial. Por eso la América española no formaba cuerpo de nación con la Península, ni estaba ligada a ella sino por el vínculo de la corona, y así el juramento de fidelidad que le prestaban sus vasallos de ultramar, era el juramento feudal que ata a un hombre a otro hombre, más que por razón de la tierra por razón de la persona, como lo explica el mismo comentador. Y de aquí que el rey pudiese legislar y dictar impuestos, sin intervención de las Cortes españolas, que solo funcionaban para la Península. De este orden de cosas debía surgir una teoría revolucionaria, cuando desapareciendo el monarca y desatados de hecho los vínculos personales, la soberanía absoluta de los reyes retrovertiese por acefalía a sus vasallos, y convertida en soberanía popular, el divorcio entre las colonias y la madre patria se produjese lógica y legalmente.
Este feudo colonial tenía su gobierno superior en el Consejo de Indias, que se distribuía en lo político representado por un virrey, y en lo judicial por una Audiencia, autoridades que se fiscalizaban y contrapesaban en representación de la autoridad absoluta de la corona, gastando en este roce estéril más fuerza que la que utilizaban. En el orden municipal los Cabildos, sombra de las antiguas comunidades libres de la madre patria, representaban nominalmente al común del pueblo. Tal es el bosquejo de la constitución colonial. Ella contenía empero un principio democrático, aunque en esfera limitada, desde que se atribuía teóricamente a los Cabildos la representación popular, se les reconocía el derecho de convocar al vecindario y reunirlo en Cabildo abierto o Congreso municipal, para deliberar sobre los propios intereses y decidir de ellos por el voto directo como en las democracias de la antigüedad. Esta ficción se convertiría en realidad el día en que las fuerzas populares le comunicasen vida. De los Cabildos así constituidos debía brotar a su tiempo la chispa revolucionaria, y en su fuero municipal haría el pueblo sus primeros ensayos parlamentarios.
Esta sociabilidad rudimental con instintos de independencia y gérmenes nativos de democracia, entrañaba —como lo hemos dicho en otro libro histórico— todos los vicios esenciales y de conformación de la materia originaria y del grosero molde colonial en que se había vaciado, a la par de los que provenían de su estado embrionario, de su propia naturaleza y de su medio. Los desiertos, el aislamiento, la despoblación, la carencia de cohesión moral, la bastardía de las razas, la corrupción de las costumbres en la masa general, la ausencia de todo ideal, la falta de actividad política e industrial, la profunda ignorancia del pueblo, eran causas y efectos que, produciendo una semibarbarie al lado de una civilización débil y enfermiza, concurrían a viciar el organismo en la temprana edad en que el desarrollo se iniciaba y cuando el cuerpo asumía las formas externas que debía conservar. Sin embargo, de este embrión debía brotar un nuevo mundo republicano con su constitución genial, producto de los gérmenes nativos que encerraba en su seno.
V
Más feliz, la América del Norte fue colonizada por una nación que tenía nociones prácticas de libertad y por una raza viril mejor preparada para el gobierno de lo propio, impregnada de un fuerte espíritu moral, que le dio su temple y su carácter. Emprendida un siglo más tarde que la española, se aclimató en una región análoga a la de la madre patria, como la española y la portuguesa al mediodía de la América, y fundaron allí una verdadera patria nueva, a la que se vincularon por instituciones libres. Bien que en su origen las colonias inglesas fuesen consideradas como provincias de la Corona, administradas por compañías privilegiadas y por un consejo de gobierno a la manera del de Indias, y que el monarca se reservó, como el de España, la suprema autoridad legislativa y la facultad de proveer todos los empleos, sin concederles la menor franquicia electoral, los colonos de la Virginia, por su propia energía, no tardaron en conquistar algunos derechos políticos, luego asegurados por cartas reales, que fueron el origen de sus futuras constituciones republicanas. En 1619 se reunió en Jamestown la primera asamblea nacional elegida popularmente por los hombres libres de la comunidad, que con razón se ha llamado “la feliz aurora de la libertad legislativa en América’,: siendo “la Virginia el primer estado del mundo, compuesto de burgos separados y dispersos en un inmenso territorio, donde el gobierno se organizó según los principios del sufragio universal”. A la Virginia siguió Maryland, cuya carta fundamental otorgada en 1632, dióle una participación independiente en su legislación y la sanción de los estatutos por el consentimiento de la mayoría de sus habitantes y diputados, ligando así el gobierno representativo indisolublemente a su existencia. Estas primeras asambleas coloniales acabaron con las compañías y privilegios, y fundaron el gobierno de lo propio (self-government).
A los plantadores de la Virginia y de Maryland siguieron los “Peregrinos” de la Nueva Inglaterra (los puritanos), que huyendo de las persecuciones en la Europa, buscaron la libertad de conciencia en el Nuevo Mundo para fundar en él una nueva patria, según la ley de su Evangelio. Fuertemente impregnados del espíritu republicano de la madre patria, de cuya gran revolución fueron autores, y de los principios democráticos de las repúblicas de Suiza y Neerlandia que les dieron asilo, llevaron de esta última el tipo ideal del gobernante de un pueblo libre en la figura austera de Guillermo de Orange, que presagiaba a Washington. Fuertes en la conciencia de sus derechos innatos, se transportaron sin garantía alguna a su nuevo teatro de acción, declarando que “si más tarde se pretendiese oprimirles, aun cuando se ordenase con un sello real tan grande coma una casa, ellos encontrarían medios eficaces para unificarlos”. Y así fue. Apenas pisaron el suelo de su nueva patria electiva, declararon en presencia de Dios que “fundaban su primera colonia en la región septentrional de la América, y se asociaban en cuerpo civil y político para su mejor organización y conservación, y que en virtud de tal compromiso decretarían, establecerían y formarían las leyes y ordenanzas y constituciones justas y equitativas que juzgasen «más convenientes al bien general»”. Cien hombres firmaron este documento, que según un historiador norteamericano fue el origen de la verdadera democracia y la libertad constitucional del pueblo, por el cual la humanidad recobró sus derechos y estableció un gobierno basado en «leyes equitativas» y en vista del bien general, reaccionando contra las constituciones de la Edad Media, derivadas de los privilegios municipales”. Vinieron por último los cuákeros, que proclamaron en absoluto la libertad intelectual del pueblo como un derecho innato e inalienable, y emancipando la conciencia humana según el método filosófico de Descartes, formularon su constitución, anticipándose a las constituciones modernas, en que se consiguió por la primera vez de una manera absoluta y universal el principio de la igualdad democrática. Y con Guillermo Penn a su cabeza fundaron la colonia representativa de Pensylvania, núcleo y tipo de la gran república de los Estados Unidos.
Ésta fue la eficiente acción del Nuevo Mundo sobre la Europa en la primera época de su descubrimiento y población. Sus inmigrantes al pisar el suelo en que recuperaban su equilibrio, libres de las pesadumbres que los agobiaban en el viejo mundo, formaron un nuevo estado político, y se dieron según sus tendencias individuales una constitución democrática apropiada a sus necesidades físicas y morales, que encerraba en sí los gérmenes de su organización futura y el tipo fundamental de otras sociabilidades análogas.
Tal fue el génesis de la libertad democrática, destinada a universalizarse.
VI
Se ha creído por algunos encontrar la explicación de aptitudes políticas entre la América del Sur y la del Norte en los antecedentes económicos de sus leyes coloniales. Empero fue tan restrictiva y tan bárbara como egoísta la política comercial de la Inglaterra con respecto a sus colonias, como lo fue la de España y Portugal, y es de notar que más atrasada que la de Francia como metrópoli en muchos puntos. Como lo observa Adam Smith, cuyo testimonio como inglés es decisivo: “Toda la diferencia entre la política colonial seguida por las diferentes naciones no ha sido sino de más o de menos y han tenido el mismo objeto. La de los ingleses, siendo la mejor, ha sido menos opresiva y tenido un poco más de generosidad.”
El monopolio comercial que la España adoptó como sistema de explotación respecto de la América, inmediatamente después de su des-cubrimiento, fue tan funesto a la metrópoli como a sus colonias. Calculando erradamente para que las riquezas del Nuevo Mundo pasaran a España y que ésta fuese la única que lo proveyese de artefactos europeos, acaparando sus productos naturales, toda su legislación tendió exclusivamente a este objeto en los primeros tiempos, y por esto se prohibieron en América todas las industrias y cultivos similares que pudieran hacer competencia a la Península. Para centralizar el monopolio, declaróse que el puerto de Sevilla (y después el de Cádiz) sería la única puerta por donde pudiesen expedirse buques con mercaderías y entrar los productos coloniales de retornó. Para asegurar la exclusiva, hasta del tráfico intermediario, prohibióse toda comunicación comercial con las colonias entre sí, de manera que todas ellas convergiesen a un punto único. El sistema restrictivo se complementó con la organización de las flotas y galeones, reuniendo en un solo convoy anual o bienal todas las naves de comercio custodiadas por buques de guerra, y fijóse en Portobelo y Panamá la única puerta de entrada y salida de la América. Las mercaderías así introducidas atravesaban el istmo y se derramaban por la vía del Pacífico, penetrando por tierra hasta Potosí, donde debían acudir a proveerse y hacer los cambios las provincias mediterráneas del sur y las situadas sobre las costas del Atlántico con un recargo de 500 a 600 % sobre el costo primitivo. Este absurdo itinerario, violador de las leyes de la naturaleza y de las reglas del buen gobierno, y el sistema del monopolio colonial por medio de las flotas y galeones, solo pudo ser concebido por la demencia de-un poder absoluto y soportado por la inercia de un pueblo esclavizado. Las víctimas de tal sistema fueron la metrópoli y sus colonias.
Antes de transcurrir un siglo, la población de España estaba reducida a la mitad, sus fábricas estaban arruinadas, su marina mercante no existía sino en el nombre, su capital había disminuido, su comercio lo hacían los extranjeros por medio del contrabando, y todo el oro y la plata del Nuevo Mundo iba a todas partes menos a España. La ruina de la marina y de las fábricas y la miseria consiguiente de la metrópoli y sus colonias, acabaron por destruir totalmente el comercio oficial. Cuando España, aleccionada por la experiencia, quiso reaccionar contra su desastroso sistema de explotación, y aun lo hizo con bastante inteligencia y generosidad} ya era tarde; estaba irremisiblemente perdida como metrópoli, y la América Meridional para ella como colonia. Ni el vínculo de la fuerza, ni el del amor, ni el del interés siquiera, ligaba la tierra ni los hijos desheredados a la madre patria: la separación era un hecho y la independencia de las colonias sudamericanas una cuestión de tiempo y de oportunidad.
Como lo hemos hecho notar en otro libro, exponiendo estos mismos hechos en términos más amplios, el error fundamental del sistema colonial de España no era una invención, aun cuando lo exagerase, sino una tradición antigua y la teoría económica de la época reducida a la práctica. La Inglaterra en la explotación de sus colonias del norte de América propendió igualmente por medio de leyes coercitivas a que la metrópoli fuese la única que las proveyese de mercaderías europeas, la única de donde partiesen y adonde retornasen los buques destinados al tráfico, cometiendo mayores errores teóricos aun en un principio, en la institución de compañías privilegiadas como la de la India oriental, a las cuales entregaba el territorio como propiedad feudal, a título de conquista, reservándose el monarca la absoluta potestad de reglamentar su comercio. Adam Smith, al juzgar con benevolencia la política comercial de su patria, la condena empero severamente.
“La libertad de la Inglaterra —dice— con respecto al comercio de sus colonias, se ha reducido al expendio de sus producciones en estado bruto, y a lo más, después de recibir su primera modificación, reservando el provecho para los fabricantes de la Gran Bretaña. La legislación impedía el establecimiento de manufacturas en las colonias, recargaba sus artefactos con altos derechos y hasta les cerraba' el acceso a la metrópoli. Impedir de este modo el uso más ventajoso de los productos, es una violación de las leyes más sagradas de la humanidad. La Inglaterra sacrificó en el interés de sus mercaderes el de sus colonias. El gobierno inglés ha contribuido muy poco a fundar las más importantes de sus colonias, y cuando han crecido considerablemente, sus primeros reglamentos con relación a ellas, no han tenido más objeto que asegurarse el monopolio de su comercio, limitando a un solo país el expendio de los artículos de sus colonias, y por consecuencia a detener su actividad y hacer retroceder el progreso, en vez de acelerar su prosperidad.” Bancroft, norteamericano y descendiente de inglés, después de enumerar todas las restricciones impuestas al comercio del tabaco, que era una fuente de riqueza colonial, establece: “Fue prohibido a todo buque, cargado de productos de la colonia, dirigirse por agua a las costas de Virginia desde otros puertos que no fuesen los de Inglaterra. Todo comercio con buques extranjeros fue prohibido en caso de necesidad. Los extranjeros fueron rigurosamente excluidos.”
En la práctica, todos estos errores tuvieron su correctivo. Los reglamentos tiránicos cayeron de suyo en desuso por la resistencia de los colonos armados de sus franquicias municipales, y merced a esto, los resultados que buscaba Inglaterra se realizaron sin gran violencia, con ventajas para la madre patria y sus colonias. Las leyes de navegación (1650-1666) dieron a la marina inglesa la supremacía y a sus puertos la exclusiva, al desterrar de sus mercados la competencia extranjera, quedando en mejor condición sus fabricantes y negociantes, y así quedó monopolizado de hecho y de derecho el comercio colonial, ampliando la mutua tolerancia lo que tal sistema tenía de limitado. Este monopolio, juiciosamente explotado por un pueblo apto para el tráfico mercantil, con población superabundante, marina mercante libre en su esfera, con fábricas suficientes para abastecer sus colonias, con instintos de conservación para acrecentar sus capitales sin segar la fuente de la riqueza misma, como tradiciones de propio gobierno que trasplantaba a sus colonias, sin que un absolutismo como el de Carlos V o el de Felipe II las sofocase, y con una energía individual, no cortada por la tiranía fiscal, este monopolio, decíamos, en manos hábiles, fundó la colonización norteamericana y corrigió sus errores, sin incurrir en abusos. En 1652, cuando se estableció la república de Inglaterra bajo Cromwell, pactóse entre la colonia y la metrópoli la libertad de comercio, con la prerrogativa para los colonos de votar sus impuestos por medio de sus representantes y establecer sus derechos aduaneros. Era casi la independencia, como lo observa un historiador norteamericano. Los colonos incorporaron a su derecho público estos antecedentes históricos, que llegaron a formar un cuerpo de doctrina legal, decretando en 1692 y 1704: “Ningún impuesto puede ser establecido en las colonias sin el consentimiento del gobernador, del Consejo y de sus representantes reunidos en asamblea.” Mutiladas o abrogadas sus cartas fundamentales bajo la restauración despótica de los Estuardos, y sistemado el monopolio comercial de la metrópoli, aun después de consolidado en Inglaterra el gobierno representativo, la doctrina fue mantenida y respetada por acuerdo tácito. El día que la Inglaterra pretendió desconocer esta doctrina, la revolución norteamericana estalló en nombre del derecho.
VII
Una cuestión particular de legalidad constitucional, motivada por un impuesto y una tarifa de aduana, fue la causa determinante de la revolución norteamericana, a la inversa de lo que sucedió en Sud América, que tuvo por origen una cuestión general de principios fundamentales, que era a la vez cuestión de vida o muerte para las colonias hispanoamericanas. En este punto es moralmente superior la revolución de Sud América a la del Norte.
La Inglaterra decretó el impuesto del papel sellado en sus colonias, y éstas respondieron declarando: “Hay ciertos derechos primitivos, esenciales, que pertenecen al pueblo, y de que ningún parlamento puede despojarlo, y entre ellos figura estar representado en la corporación que tiene el derecho de imponerles cargas. Es de toda necesidad que la América ejerza este poder en su casa, porque no está representada en el parlamento, y en realidad, pensamos que esto es impracticable” (1765). La ley de papel sellado fue derogada como impuesto “interior”, pero el parlamento mantuvo en teoría la prerrogativa absoluta de dictar la ley suprema del imperio británico, y sancionó en consecuencia, como derecho “exterior”, que no había sido expresamente contestado, una tarifa aduanera para la importación de sus colonias, poniendo su producto a disposición del rey, lo que importaba sustraerlo al control de las autoridades coloniales (1767). Los colonos protestaron negándose patrióticamente a consumir las mercaderías tarifadas, resistieron legalmente después, y dando lógicamente un paso más, declararon que la ley inglesa sobre motines (Mutiny Act) era nula para ellos, por cuanto había sido sancionada por un parlamento en que ellos no estaban representados. Para sostener sus derechos, convocaron su milicia municipal, y atacados con las armas en su terreno, contestaron con ellas en Lexington: se sublevaron en masa. Así comenzó en 1774 la gran lucha por la emancipación americana.
Durante diez años de resistencia mantuviéronse las colonias inglesas en el terreno del derecho positivo, invocando sus franquicias especiales, cómo propiedad particular suya; pero desde este momento, lo abandonaron resueltamente, y se colocaron en el sólido y ancho terreno teórico del derecho natural y del ideal, independiente de la ley positiva y de la traición. Aún antes que el programa revolucionario revistiese esta forma universal y humana, ya uno de sus precursores lo había formulado en 1765: “El pueblo, el populacho como se le llama, tiene derechos anteriores a todo gobierno terrestre, derechos que las leyes humanas no pueden ni revocar ni restringir, porque derivan del gran legislador del universo. No son derechos otorgados por príncipes o parlamentos, sino derechos primitivos, iguales a la prerrogativa real y contemporáneos del gobierno, que son inherentes y esenciales al hombre, que tienen su basé en la constitución del mundo intelectual, en la verdad, en la justicia y la benevolencia.”
Al declarar su independencia a la faz del mundo el 4 de julio de 1776, las colonias norteamericanas emancipadas proclamaron un derecho innato, universal y humano, una teoría nueva del gobierno con abstracción de todo precedente de hecho, como principio general de legislación, inspirándose en la ley natural, en la filosofía y en la ciencia política derivada de los dictados de la conciencia cosmopolita. Dijóse entonces por la primera vez en un documento político: “Tenemos por verdades evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, y que al nacer recibieron de su creador ciertos derechos inalienables que nadie puede arrebatarles, entre éstos el de vivir, ser libres y buscar la felicidad; que los gobiernos no han sido instituidos sino para garantir el ejercicio de estos derechos, y que su poder solo emana de la voluntad de sus gobernados; que, desde el momento que un gobierno es destructor del objeto para el cual fue establecido, es derecho del pue- 1 Jo modificarlo o destruirlo y darse uno propio para labrar su felicidad y darse seguridad.” Esta declaración de los derechos del hombre, incorporada ,a las constituciones del nuevo estado, fue desde entonces, como se ha dicho, “la profesión de fe política de todos los liberales del mundo” y despertó la conciencia universal aletargada.
La repercusión de estas teorías racionales que respondían a una tendencia de la naturaleza moral del hombre en el mundo y a una necesidad de los pueblos en Europa, se sintió inmediatamente en Francia, que se hizo el vehículo para transmitirlas a las naciones latinas del nuevo y del viejo mundo. Lafayette llevó a la Francia esa declaración de derechos, y los hombres y los pueblos las acogieron con entusiasmo como un nuevo decálogo político. Hasta entonces dos escuelas políticas se dividían el imperio de las conciencias libres. Montesquieu, que fue el primero que señaló al mundo en las colonias inglesas la presencia “de grandes pueblos libres y felices en las selvas americanas”, buscó en la herencia del pasado la reforma y mejora del régimen político y llegó lógicamente, según su teoría, a considerar la constitución inglesa como el último resultado de la experiencia y la lógica humana, presentándola como modelo acabado. Ésta es la escuela histórica. Rousseau, negando el valor de la experiencia, rompiendo con los antecedentes históricos, atacando las constituciones existentes, toma por punto de partida y por objetivo la libertad natural y la soberanía del pueblo, buscando “la mejor forma de asociación que defienda y proteja contra la fuerza común a cada asociado, de manera que, al unirse cada uno a todos, no obedezca sin embargo sino a sí mismo, y quede tan libre como antes”. Ésta es la escuela filosófica, cuya doctrina formulada en la constitución de los Estados Unidos de América, y cuya teoría consensual, desacreditada por mucho tiempo, ha sido jurídicamente rehabilitada por el más profundo publicista moderno, convirtiéndose en hecho consumado y en principio racional y científico de un nuevo derecho público. En esta forma popular y al alcance de todos, debía generalizarse la nueva doctrina en las colonias sudamericanas, mientras remontaban a su fuente originaria hasta encontrarla en la población libre del Nuevo Mundo.
Lo más grandes y más trascendental de la revolución norteamericana, no es su independencia nacional, sino su emancipación política, intelectual y moral en nombre de los derechos humanos, y la fórmula constitucional, o más bien constitutiva, que los sintetiza. Como lo observa un Historiador alemán: “El encanto de esta constitución está en su gran liberalidad, en su carácter simple, racional y natural, en su consecuencia lógica, en su fidelidad a los principios”, en fin, porque podía ser aplicable a todos los pueblos en desacuerdo con el régimen imperante; en que establecía un derecho igual para todos, no como derecho positivo y adquirido, sino como innato, natural e independiente de la ley de la tradición; no como un hecho histórico, sino como una idea; en que señalaba un cierto espíritu de libertad y de humanidad, que hacía abstracción de toda condición especial, y debía servir de principio general a toda legislación particular, determinando de antemano su carácter y su espíritu, que debía ser “una ley para los legisladores”, como Talleyrand lo hacía decir en 1790 a la Asamblea de Francia. Son éstas dos cualidades del idealismo y del universalismo, esta conciencia del pensamiento político, la que ha operado la transformación completa en el estado político y en la cultura intelectual y moral del mundo, emancipando políticamente a los pueblos. Desde entonces, el constitucionalismo inglés dejó de ser un modelo, y la constitución inglesa dejó de ser un ideal, aun para los mismos ingleses, que han tenido que reconocer a sus descendientes y discípulos políticos como a sus maestros en el presente y en el futuro.
El espíritu de la libre Inglaterra se anticipó en su tiempo al juicio de la posteridad, dando la razón a la América insurreccionada en sus controversias constitucionales. Sus grandes hombres de estado y sus más señalados pensadores, empezando por Chatham en su primera época y Burke a la cabeza de ellos, simpatizaron con la resistencia de sus colonias y aun hicieron votos por su triunfo, al declarar que “los principios no podían monopolizarse”. Y uno de los más profundos historiadores de la civilización de Inglaterra, que antepone la fatalidad de las leyes físicas en el destino de las naciones a las influencias morales, sobreponiéndose a todo espíritu de estrecho nacionalismo, ha declarado: “La guerra con la América fue una gran crisis en la historia de Inglaterra, y la derrota de los colonos hubiera comprometido considerablemente nuestras libertades. Los americanos fueron nuestros salvadores, los americanos que, llenos de heroísmo, hicieron frente a los ejércitos del rey, los batieron en todas partes, y desligándose por último de la madre patria, comenzaron a seguir esa carrera maravillosa, que enseña lo que puede realizar un pueblo libre entregado a sus propios recursos.” Su acción sobre la revolución francesa fue más marcada, combinándose con la teoría filosófica de sus publicistas.
Fue así como la América reaccionó saludablemente por segunda vez sobre la Europa, salvándola en sus dos grandes conflictos. En la tercera vez. el gran papel histórico corresponde a la América del Sur, como se ha visto y como se demostrará más adelante.
VIII
La historia se modela sobre la vida, y como las acciones humanas son fuerzas vivas incorporadas a las cosas, sus elementos se desarrollan bajo la influencia de su medio, y como el bronce en fusión o la arcilla, toman las formas que su molde les imprime. Así vemos que la colonización hispanoamericana desde sus orígenes entrañaba el principio del individualismo y el instinto de la independencia, que debían necesariamente dar por resultado la emancipación y la democracia. Vese así que apenas conquistado y poblado el Perú por la raza española, fue teatro de continuas guerras civiles y revolucione?, y que sus conquistadores, encabezados por Gonzalo Pizarro, enarbolan el pendón de la rebelión contra su rey, en nombre de sus derechos de tales, obedeciendo a un instinto nuevo de independencia, y que cortaron la cabeza al representante del monarca, que lo era a la vez de la monarquía, de la aristocracia feudal y de la dominación española (1540). Un cronista contemporáneo, impregnado de las pasiones de la época, cuyo libro fue mandado quemar por los reyes de España porque las reflejaba, haciendo hablar a un jurisconsulto español, que era consejero del primer rebelde americano, pone en su boca estas palabras: “Argüía Zepeda que de su principio y origen todos los reyes descienden de tiranos, y que de aquí la nobleza tenía principio de Caín, y la gente plebeya del justo Abel. Y que esto claro se mostraba por los blasones e insignias de las armas: por los dragones, sierpes, fuegos, espadas, cabezas cortadas y otras crueles insignias, que en las armas de los nobles figuraban.” El famoso Carvajal, nervio militar de la rebelión de Pizarro, tipo de los crueles caudillos sudamericanos que vendrían después a imagen y semejanza suya, aconsejaba a su jefe hacerse independiente, y uniendo el ejemplo a la acción, quemó en un brasero el estandarte real con las armas de Castilla y de León e inventó la primera bandera revolucionaria que se enarboló en el Nuevo Mundo. Bien dice, pues, un moderno crítico español: “La guerra de Quito fue la primera y más seria de las tentativas de independencia a que se atrevieron los españoles americanos.” Cuando apenas una nueva generación europea había nacido en América, vese a un hijo de Hernán Cortés, que llevaba en sus venas la sangre americana de la célebre india doña Marina, fraguar una conspiración para independizar a México de su metrópoli, en nombre del derecho territorial invocado por Pizarro.
La pobre y oscura colonia del Paraguay fue desde sus primeros tiempos una turbulenta república municipal, emancipada de hecho, que se gobernó a sí misma, y se dictó sus propias leyes. Los colonos depusieron gobernadores con provisión real al grito de “¡mueran los tiranos!”, eligieron mandatarios por el sufragio de la mayoría y mantuvieron sus fueros por el espacio de más de veinticinco años (1535- 1500), bastándose a sí mismos. Cuando hubo nacido allí una nueva raza criolla, producto del consorcio de indígenas y europeos, un nuevo elemento se introdujo en la colonia. Un contemporáneo español, testigo presencial de esta gestación, decía en 1579 hablando de “estos hijos de la tierra”, que “de las cinco partes de la gente española, las cuatro son de ellos, y cada día va en aumento, teniendo muy poco respeto a la justicia, a sus padres y mayores, muy curiosos en las armas, diestros a pie y a caballo, fuertes en los trabajos, amigos de la guerra y muy amigos de novedades”.
Bastan estos ejemplos remotos para comprobar que la colonización hispanoamericana entrañaba el germen del individualismo y de la independencia, aun haciendo caso omiso del levantamiento de los hermanos Contreras en Nicaragua (1542), que presentaron batalla campal a las tropas del rey en Panamá; de la revolución de Gonzalo Oyón (1560), en Popayán; de la sublevación de Aguirre en el Amazonas (1580), que llevó la sedición hasta el centro de Nueva Granada, y de otros muchos alborotos del mismo género hasta fines del siglo XVII, por cuanto estas insurrecciones iniciales fueron resabios del revuelto espíritu castellano más bien que productos de la tierra, aunque presagiasen ya la índole de la insurrección futura. Así, la España fundó con su colonización americana un mundo rebelde y una democracia genial, mientras la Inglaterra fundaba en la suya un mundo libre y una democracia orgánica.
La insurrección verdaderamente criolla se inicia a principios del siglo XVIII, en que se oye por primera vez en Potosí el grito de “Libertad”, y los criollos dejan de considerarse españoles para apellidarse con orgullo americanos. Es el asomo de un nuevo espíritu nacional. Los sabios viajeros españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, comisionados para medir un grado terrestre sobre el Ecuador (1735), trazaron la línea divisoria entre ambas razas: “No deja de parecer cosa impropia, que entre gentes de una misma nación y aun de una misma sangre, haya tanta enemistad, encono y odio, y que las ciudades y poblaciones grandes sean un teatro de discordias y de continua oposición entre españoles y criollos. Basta ser europeo, o chapetón, como le llaman, para declararse contrario a los criollos, y es suficiente el haber nacido en Indias para aborrecer a los españoles. Desde que los hijos de europeos nacen, y sienten las luces aunque endebles de la razón, o desde que la racionalidad empieza a descorrer los velos de la inocencia, principia en ellos la oposición a los europeos. Es cosa muy común al oír repetir a algunos que si pudieran sacarse la sangre española que tienen de sus padres, lo harían, porque no estuviese mezclada con la que adquirieron de sus madres.” Los mestizos daban pábulo a este incendio latente de odios étnicos.
En 1711, los mestizos proclamaron rey de Venezuela a un mulato, y en 1733 los criollos se levantaron en armas contra los privilegios de la “Compañía Guipuzcoana de Caracas”, organizada para monopolizar el comercio de los productos de la tierra, y dieron batallas campales en favor de la libertad de los cambios, obligando a la metrópoli a prometer su extinción. Por el mismo tiempo (1730), dieron los mestizos el grito de insurrección “en número de 2.000 hombres en Cochabamba (Alto Perú), y se juntaron con el nombre de ejército con armas y bandera desplegada, en odio de los españoles europeos para protestar contra el impuesto personal”, conquistando la franquicia de elegir alcalde y corregidores criollos, con exclusión de los españoles. En 1765, en el mismo año en que los americanos del norte protestaban contra los impuestos con que los gravaba el parlamento de la madre patria, los criollos de Quito se insurreccionaron contra el impuesto de las alcabalas —como en tiempo de Carlos V lo habían hecho ya—, muriendo más de 400 hombres y venciendo al fin a los españoles, hasta obtener una amnistía. Pero estos estallidos precursores de la revolución que estaba en las cosas y se operaba en los espíritus, no tenían sino por accidente un carácter político, y carecieron de formas definidas y de propósitos deliberados de libertad e independencia.
Estaba reservado a la embrionaria república municipal del Paraguay dar el primer ejemplo de un movimiento revolucionario con una doctrina política, que envolvía el principio de soberanía popular superior a la de los reyes. Con motivo de un conflicto entre el gobernador nombrado por el rey y el Cabildo de la Asunción que invocaba los antiguos fueros municipales de los colonos, el Paraguay levantó el pendón de Padilla caído en Villalar. Entonces apareció en la escena el famoso José Antequera, americano de nacimiento y educado en España, que aclamado gobernador por el voto del común, declaró ante el pueblo: que los pueblos no abdican: que “el derecho natural enseña la conservación de la vida, sin distinguir estado alguno que sea más privilegiado que otro, como a todos enseña e instruye aun sin maestros, a huir lo que es contra él, como servidumbre tiránica y sevicia de un injusto gobernador”. Con esta bandera y este programa, se hizo él caudillo del pueblo contra la supremacía teocrática de los jesuitas del Paraguay, que lo barbarizaban y explotaban; levantó ejércitos, dio batallas contra las tropas del rey; derribó cabezas y fue bendecido como un salvador (1724-1725). Como Padilla, expió su crimen en un cadalso, como reo de lesa majestad (1731), juntamente con su alguacil mayor, Juan de Mena. En presencia de la muerte, renovó su profesión de fe, y en la prisión formó un discípulo que continuase su obra. Fue éste un tal Fernando Mompox, americano como él, que huyó de la cárcel de Lima, se trasladó al Paraguay, y avivó “el fuego tapado con cenizas”, según la expresión del virrey del Perú. A la noticia de la ejecución de Antequera, la hija de Juan de Mena, que a la sazón llevaba luto por su esposo, se despojó de él y reveló por la primera vez la pasión femenil por la libertad de América, vistiendo sus más ricas galas: “No debe llorarse, dijo, una muerte tan gloriosamente sufrida en servicio de la patria.” Mompox organizó bajo la denominación de Comuneros el partido de Antequera y del Cabildo, y se hizo su tribuno, deponiendo a otro gobernador e instituyó una Junta de gobierno, elegida popularmente con esta fórmula política: “La autoridad del común es superior a ia del mismo rey. Opongámonos a la recepción del nuevo gobernador en nombre del pueblo, asumiendo una responsabilidad colectiva que escude a los individuos.” Después de estas palabras, que lo han hecho revivir en la posteridad (1732), Mompox desaparece envuelto en la derrota de su causa.
La semilla comunal sembrada por Antequera y Mompox retoñó en otra forma en la Nueva Granada, medio siglo después (1781) . Con motivo de establecerse nuevos impuestos, que gravaban la producción del país, una mujer del pueblo arrancó en la ciudad del Socorro el edicto en que se promulgaban. El país se levantó en masa bajo la dirección de sus municipalidades, y con la denominación de comuneros levantó un ejército de 20.000 hombres, a las órdenes de su capitán general Juan Francisco Berbeo, popularmente elegido, que batió a las tropas leales e impuso las capitulaciones llamadas de Zipaquirá, en que se pactó la abolición perpetua de los estancos y se moderaron los derechos de alcoholes, papel sellado y otros impuestos; que se suprimiesen los jueces de residencia, y los empleos se diesen a los americanos y solo por su falta a los españoles europeos; confirmándose los nombramientos populares de los capitanes elegidos por el común, con la facultad de instruir a sus compañías en los días de fiesta en ejercicios militares, todo bajo la garantía de una amnistía que se juró por los Santos Evangelios. La capitulación fue violada por los españoles, bajo el pretexto de que “lo que se exige con violencia de las autoridades trae consigo nulidad perpetua y es una traición declarada”. Un caudillo más animoso, llamado José Antonio Galán, volvió a levantar la bandera de los Comuneros, pero vencido otra vez, fue condenado a ser suspendido en la horca como reo de alta traición, a ser quemado su tronco delante del patíbulo y sus miembros colgados en escarpias en el teatro de la insurrección, confiscando sus bienes, demoliendo sus casas, sembrándolas de sal, y su descendencia se declaró infame, Berbeo vivió en la oscuridad, y es acaso, observa un historiador, el único ejemplar en las colonias españolas de un jefe que después de haber hecho la guerra al soberano, hubiese existido en sus dominios sin morir en un patíbulo.
Pero estos movimientos concéntricos y otros muchos del mismo género, dentro de los elementos del sistema colonial, son agitaciones sin trascendencia, que solo tienen valor como antecedentes históricos, por cuanto no señalan una verdadera revolución. Empero, esto prueba que durante dos siglos la América del Sur tuvo una vida trágica y tormentosa, y que así en los primeros tiempos de la conquista como durante la colonización, los españoles americanos y los nativos protestaron siempre contra la dominación absoluta de la madre patria* y que ella era odiada por los americanos, síntomas que presagiaban una crisis fatal.
IX
Las revoluciones no se consuman sino cuando las ideas, los sentimientos, las predisposiciones morales e intelectuales del hombre se convierten en conciencia individual de la gran masa y sus pasiones en fuerzas absorbentes, porque, como se ha dicho con verdad, “es el hombre y no los acontecimientos externos el que hace el mundo, y de su estado interior depende el estado visible de la sociedad”. Esta revolución habíase operado en el hombre sudamericano antes de finalizar el siglo XVIII, marcando su crecimiento y su nivel moral, la escala invisible que llevaba en su alma. Desde entonces, todas sus acciones tienen un objetivo, una lógica, un significado; sus trabajos revolucionarios acusan un deliberado propósito con planes más o menos definidos de organización, y una aspiración hacia un orden mejor de cosas. La emancipación era un hecho que estaba en el orden natural de las cosas, una ley que tenía que cumplirse, y en ese rumbo iban los espíritus. Cuándo y cómo, eran cuestiones de mera oportunidad y de forma, y de afocamiento de voluntades predispuestas. La revolución estaba en la atmósfera, estaba en las almas, y era ya no un solo instinto y una gravitación mecánica, sino una pasión y una idea.
En tal sentido, el acontecimiento extraordinario que más contribuyó a formar esta conciencia y abrir los ojos a los mismos gobernantes, fue la emancipación de la América del Norte, que dio el golpe de muerte al antiguo sistema colonial. Su organización republicana, armónica con el modo de ser de la América del Sur por la influencia del medio* le dio su fórmula. En un principio, esta acción no se hizo sentir directamente por el estado de marasmo social y político en que yacían las colonias hispanoamericanas, pero no por eso dejó de ser eficiente. Una combinación de circunstancias concurrentes que alteró el equilibrio instable existente, puso en conmoción el organismo sudamericano hasta entonces inerte, y dio a la misma metrópoli la evidencia de que sus colonias estaban por siempre perdidas en un plazo más o menos largo. Fue la misma España la que, bajo el reinado de Carlos III, dio la primera señal de la emancipación de sus colonias, en el hecho de unir ciegamente sus armas a las de la Francia para sostener la insurrección de los norteamericanos en odio a la Inglaterra, y reconocer después la independencia de la nueva república, lo que importaba una verdadera abdicación y un reconocimiento de principios destructores de su poder moral y material. El conde de Aranda, uno de los primeros hombres de estado de España en su tiempo, previo estas consecuencias, y aconsejó a su soberano en 1783 que se anticipase a sancionar un hecho que no estaba en su mano evitar, “deshaciéndose espontáneamente del dominio de todas sus posesiones en el continente de ambas Américas, y establecer en ella tres infantes, uno como rey de México, otro como rey del Perú, y otro como rey de Costa Firme, tomando el monarca el titule de emperador”. Este plan que con razón califica su autor de “gran pensamiento”, se fundaba en que: “jamás han podido conservarse posesiones tan vastas, colocadas a tan grandes distancias de la metrópoli, sin acción eficaz sobre ellas, lo que la imposibilitaba de hacer el bien en favor de sus desgraciados habitantes, sujetos a vejaciones, sin poder obtener desagravio de sus ofensas y expuestos a vejámenes de sus autoridades locales, circunstancias que reunidas todas, no podían menos de descontentar a los americanos, moviéndolos a hacer esfuerzos a fin de conseguir la independencia tan luego como la ocasión les fuese propicia.” Y descorriendo el velo del porvenir, profetizaba lo que necesariamente iba a suceder: “acabamos de reconocer una nueva potencia en un país en que no existe ninguna otra en estado de cortar su vuelo. Esta república federal nació pigmea. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y aun coloso en aquellas regiones. Dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia de este coloso. Su primer paso, cuando haya logrado su engrandecimiento, será apoderarse de La Florida y dominar el golfo de Méjico. Estos temores son muy fundados, y deben realizarse dentro de breves años si no presenciamos otras conmociones más funestas en nuestras Américas.”
El monarca español cerró por el momento sus ojos a la luz de estos consejos, pero antes que hubiesen transcurrido seis años, el rayo de la revolución francesa en 1789, que iluminó con súbitos resplandores la conciencia humana, le hizo entrever el abismo que había cavado al pie de su trono. La revolución norteamericana mostró entonces su carácter universal, así que se propagó en Europa y conquistó a sus principios hasta las mismas naciones latinas, como se explicó antes. Los reyes ab-solutos del viejo mundo, y aun la misma libre Inglaterra por razón de su régimen monárquico, comprendieron su alcance político y sintieron conmoverse los cimientos de su poderío. Alarmados, formaron ligas liberticidas contra los nuevos principios en Europa y América, y la reacción se hizo sentir en ambos mundos.
La España, asustada de las consecuencias de su propia obra, persiguió desde entonces hasta la introducción de los símbolos de la libertad norteamericana en sus colonias. Con motivo de tenerse noticia de que los criollos sudamericanos guardaban secretamente medallas conmemorativas de la independencia de los Estados Unidos, con el lema de “Libertad Americana”, dispúsose por real orden que “se celase con la mayor vigilancia no se introdujese en Indias ninguna especie de medallas que tengan alusión a la libertad de las colonias angloamericanas; haciendo recoger con prudencia, sin dar a entender el motivo, las que se hallasen esparcidas”. Con las medallas circulaban las ideas que no podían ser recogidas.
La revolución francesa de 1789 fue consecuencia inmediata de la revolución norteamericana, cuyos principios universalizó y los hizo penetrar en la América del Sur por el vehículo de los grandes publicistas franceses del siglo XVIII, que eran conocidos y estudiados por los criollos ilustrados de las colonias o que viajaban por Europa, y cuyas máximas revolucionarias circulaban secretamente en las cabezas como •n las medallas conmemorativas de la libertad, de mano en mano. Al ver realizadas sus teorías por la revolución del 89, y al leerlas consignadas bajo la forma de preceptos constitucionales en la “Declaración de los Derechos del Hombre”, importados de América a Europa y que la Francia propagó por el mundo, la revolución se consumó en las conciencias y la idea de la independencia se hizo carne. Muy luego, remontando a la fuente beberían en ella los principios originarios y encontrarían el tipo de la república verdadera. Mientras tanto, su actividad moral se alimentaba recibiendo la comunión de las ideas por esa vía. Antonio Nariño, destinado a representar un papel espectable en la futura revolución colombiana, tradujo e hizo imprimir secretamente los Derechos del Hombre en Nueva Granada, al mismo tiempo que se fijaban pasquines contra él gobierno español, indicantes de una fermentación sorda (1794). Perseguido por esta causa, no pudo comprobarse el cuerpo del delito, pues no se encontró un solo ejemplar de la edición ni hubo quien depusiese en contra, aun bajo la angustia de los tormentos que impusieron los jueces inquisitoriales, tal fue la fidelidad con que los conspiradores guardaron el secreto. Nariño hizo valientemente su defensa ante la Audiencia, sosteniendo que la publicación no era un crimen, pues los mismos principios corrían impresos en libros españoles, y que considerado el escrito a la luz de la razón y dándole su verdadero sentido, él no era pernicioso ni podía ser perjudicial. El propagador de los nuevos principios fue condenado a presidio en África, confiscación de todos sus bienes, extrañamiento perpetuo de América, y a presenciar la quema del libro original que le sirvió de texto para su traducción, por mano del verdugo.
Por aisladas que parezcan estas manifestaciones, ellas eran síntomas de los tiempos. No hay hechos fortuitos en la historia: todos ellos tienen su coordinación lógica, y se explican por las leyes regulares que presiden al crecimiento y la decadencia de las naciones en lo que se ha llamado la dinámica social en contraposición de la teología histórica. Las ideas no son aerolitos caídos de otros mundos; tienen su origen en la naturaleza moral del hombre del planeta. Así como la aparición de una planta en un terreno inculto señala intervención de acciones fisicoquímicas, climatológicas y orgánicas, que se combinan, la aparición de una idea en una cabeza indica una elaboración intelectual que se opera simultáneamente en los cerebros. Como lo ha dicho Emerson, filósofo americano, que ha experimentado el fenómeno en sí, las ideas reformadoras tienen una puerta secreta por donde penetran en el corazón de todos los legisladores y de cada habitante de todas las ciudades: el hecho de que un nuevo pensamiento y una nueva esperanza han entrado en un corazón, es anuncio de que una nueva luz acaba de encenderse en el corazón de millares de personas. La prueba de ello es que, después de la emancipación de las colonias norteamericanas, y de la revolución francesa, ¡lo mismo pensaba respecto de la independencia sudamericana, Jefferson en Estados Unidos, Burke y Pitt en Inglaterra, el rey de España en Madrid, su ministro Aranda en París, Tallien y Lafayette en Francia, los criollos sudamericanos de las colonias en América y en Europa. El criterio político se formaba por el ejemplo de lo que pasaba en ambos continentes; las nuevas ideas penetraban primero en las cabezas ilustradas y se infiltraban en la masa por el vehículo del instinto y de la pasión, que transformaba las almas por la creación de un ideal que cada cual interpretaba según sus alcances o según sus intereses o tendencias, teniendo evidencia de este fenómeno hasta los mismos poderes absolutos que experimentaban su influencia. Así es como se iba preparando la revolución moral en la América del Sur, una vez que la idea nueva prendió en los espíritus.
X
Por este mismo tiempo hacía algunos años recorría el mundo un ardiente apóstol de la libertad humana, precursor de la emancipación sudamericana. Era un soñador con ideas confusas y conocimientos variados e inconexos; un guerrero animado de una pasión generosa, y sobre todo un gran carácter. Soldado de Washington en la guerra norteamericana, camarada de Lafayette, general con Dumouriez en las primeras campañas de la revolución francesa, compañero de prisión de madame Roland, confidente de Pitt en su plan de insurrección de las colonias hispanoamericanas, distinguido por Catalina II de Rusia a cuyos favores antepuso la austera misión que se impuso, considerado por Napoleón como un loco animado de una chispa del fuego sagrado, e'l caraqueño Francisco Miranda tuvo la primera visión de los grandes destinos de la América republicana, y fue el primero que enarboló la bandera redentora por él inventada en las mismas playas descubiertas por el genio de Colón. Fue él quien centralizó y dio objetivo a los trabajos revolucionarios de los sudamericanos dispersos en Europa, entablando relaciones sistemadas con los criollos de las colonias, y el que fundó en Londres a fines del siglo XVIII la primera asociación política a que se afiliaron todos ellos, con el objeto de preparar la empresa de la emancipación sobre la base del dogma republicano con la denominación de “Gran Reunión Americana”. En ella fueron iniciados en los misterios de la libertad futura O’Higgins, de Chile; Nariño, de Nueva Granada; Montufar y Rocafuerte, de Quito; Caro, de Cuba y representante de los patriotas del Perú; Alvear, argentino, y otros que debían ilustrarse más tarde confesando su credo o muriendo por él. Ante ella prestaron juramento de hacer triunfar la causa de la emancipación de la América Meridional los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín.
Esta asociación iniciadora de la revolución de Sud 'América fue el tipo de las sociedades secretas del mismo género, que trasplantadas al terreno de la acción, imprimieron su sello a los caracteres de los que después fueron llamados a dirigirla y decidir de sus destinos. Ellas le inocularon el sentimiento genialmente americano, que sin determinar fronteras ni darse cuenta de los obstáculos, confundía colectivamente a todas las colonias esclavizadas en una entidad, en una aspiración idéntica, en un amor único, y hasta en un odio solidario contra sus amos. Este resorte moral dio a la revolución americana su cohesión continental por la solidaridad de causa, su unidad por la propaganda reciproca y simultánea, y aseguró el triunfo por la comunidad de esfuerzos. Éste era el gran punto de contacto entre los criollos que habitaban las colonias hispanoamericanas, y de los que lejos de ellas, en otro medio y bajo otras impresiones, trabajaban por su independencia y por su libertad. Esto explica también el sincronismo de sus primeros estremecimientos a pesar del aislamiento de las colonias, en que las mismas causas morales producían idénticos efectos por misteriosas afinidades electivas.
Miranda, como Prócida, buscó el apoyo del mundo entero para interesarlo en la causa de la independencia hispanoamericana, y principalmente el de la Inglaterra, con la cual llegó a formalizar pactos en tal sentido, obteniendo por tres veces consecutivas (1790-1801) del ministro Pitt la promesa de ser apoyado en su empresa moral y materialmente con la cooperación de los Estados Unidos. Complicaciones de la política europea y vacilaciones del gobierno de Washington obstaron a esta combinación. Fue entonces cuando, por vía de manifiesto y declaración de derechos de la América del Sur, hizo redactar en 1791 una carta a los americanos, en que se hacía el proceso del sistema colonial de la España, estableciendo que “la naturaleza había separado por los mares a la América de la España, emancipando de hecho a sus hijos de la madre patria, y que ellos eran libres por derecho natural, recibido del Creador, inalienable por su naturaleza, y no podía ser arrebatado sin cometer delito; que sería una blasfemia suponer que Supremo benefactor hubiese permitido el descubrimiento del Nuevo Mundo solamente para que un pequeño número de imbéciles explotadores tuviesen la libertad de asolarlo y disponer a su antojo de la suerte de millones de hombres; concluyendo que el coraje de las colonias inglesas en América, que debía avergonzar a los sudamericanos, había coronado de palmas la frente del Nuevo Mundo, al proclamar y hacer triunfar su libertad, su independencia y su soberanía; que no podía prolongarse la cobarde resignación, y había llegado el momento de abrir una nueva era de prosperidad exterminando la tiranía, animados por los eternos principios de orden y justicia, y con el auxilio de la Providencia formar de la América unida por comunes intereses una grande familia de hermanos”. Pero desahuciado Miranda por la Inglaterra y los Estados Unidos, tentó por sí solo la empresa, y en 1806 se lanzó en dos ocasiones —con 200 hombres la primera y con 500 la segunda— sobre Costa Firme, y en ambas fue rechazado en Ocumare y Vela de Coro, sin que nadie respondiese a su grito de insurrección. Pero el gran grito estaba dado, y encontraría ecos en ambos mundos.
La Inglaterra, mientras tanto, abandonando con la. muerte de Pitt sus proyectos de emancipación de las colonias españolas, emprendió por su cuenta la conquista de la América del Sur, y fue derrotada por dos veces en Buenos Aires en 1806 y 1807, como lo había sido en 1740 en Cartagena de Indias, Miranda se complació de esta derrota y escribió al Cabildo de Buenos Aires (1808), felicitándolo: “He tenido la doble satisfacción de ver que mis amonestaciones al gobierno inglés, en cuanto a la imposibilidad de conquistar o subyugar a nuestra América, fueron bien fundadas, al ver repelida con heroico esfuerzo tan odiosa tentativa.” Al mismo tiempo se dirigía al Cabildo de Caracas, noticiándole la acefalía de la España por efecto de la invasión napoleónica y le aconsejaba que “reuniéndose en un cuerpo municipal representativo tomara a su cargo el gobierno, y enviara diputados a Londres, con el objeto de ver lo que conviniera para la suerte futura del Nuevo Mundo”. A la vez hizo imprimir en Londres un libro inspirado por él, escrito por un inglés y en inglés, en que señalaba la derrota de los ingleses como una lección que debía aprovecharse. Uno de los generales ingleses, vencidos en esta empresa —norteamericano de origen—, había escrito a su gobierno: “La opresión de la madre patria ha hecho más ansioso en los nativos el anhelo de sacudir el yugo de España, y quisieran seguir los pasos de los norteamericanos erigiendo un estado independiente. Si les prometiésemos la independencia, se levantarían inmediatamente contra su gobierno, y la gran masa de sus habitantes se nos uniría. Ninguna otra cosa que no sea la independencia puede satisfacerlos.” Partiendo de esta base, el panfletista abogaba por la inmediata emancipación de la América española bajo los auspicios de la Gran Bretaña. Miranda, al extractar en lengua castellana el texto de este libro, lo acompañaba de un bosquejo de constitución, obra suya y mezcla de reminiscencias vetustas, tradiciones coloniales; invenciones peregrinas y adaptaciones de la Constitución de los Estados Unidos, cuya idea dominante era la república federal sobre la base representativa de los Cabildos. Como la gran victoria de Buenos Aires tuvo resonancia en el mundo, y sobre todo en el corazón de los americanos, a quienes dio la conciencia de una fuerza que ellos mismos ignoraban, esta propaganda respondía a un nuevo sentimiento de nacionalidad que empezaba a formarse, como lo prueban las arrogantes palabras pronunciadas con tal motivo por un criollo del Río de la Plata en medio de los aplausos^ de la América: “Los nacidos en Indias, cuyos espíritus no tienen hermandad con el abatimiento, no son inferiores a los españoles europeos y a nadie ceden en valor.” Desde ese momento, la independencia convirtióse en ideal, la pasión en fuerza y las aspiraciones vagas y las tendencias en objetivo real. La revolución estaba consumada en los ánimos y estaba en las cosas mismas; para que estallase solo faltaba la ocasión propicia profetizada por el conde de Aranda. Era además cuestión de raza y cuestión de vida.
XI
No se comprenderían bien los pródromos y el desarrollo de la revolución sudamericana sin el conocimiento de sus razas, y especialmente de la raza criolla, factor principal en ella, en la que se acumulaba la fuerza, residía la pasión y germinaba la idea revolucionaria como una semilla nativa del suelo.
Cinco razas, que para los efectos de la síntesis histórica pueden reducirse a tres, poblaban la América Meridional al tiempo de estallar la revolución de la independencia: los españoles europeos, los criollos hispanoamericanos y los mestizos, y los indios indígenas y los negros procedentes de África. Los españoles constituían la raza conquistadora, privilegiada, que por la simple razón de su origen, tenían la preeminencia política y social. Los indios y los negros formaban la rr.za servil bajo el régimen de la esclavitud, y era elemento inerte. Los mestizos eran razas intermediarias entre los españoles, los indios y los africanos, que en algunas partes componían la gran mayoría. Los criollos, los descendientes directos de españoles, de sangre pura, pero modificados por el medio y por sus enlaces con los mestizos que se asimilaban, eran los verdaderos hijos de la tierra colonizada y constituían el nervio social. Representaban el mayor número, y cuando no, la potencia civilizadora de la colonia: eran los más enérgicos, los más inteligentes e imaginativos, y con todos sus vicios heredades y su falta de preparación para la vida libre, los únicos animados de un sentimiento de patriotismo innato, que desenvuelto se convertiría en elemento de revolución y de organización espontánea, y después en principio de cohesión nacional.
Los nativos de Sud América, sometidos al bastardo régimen colonial de la explotación en favor de la metrópoli y de la exclusión en favor de los españoles privilegiados, formaban así una raza aparte y una raza oprimida, que no podían ver en sus antecesores y semejantes padres ni hermanos, sino amos. Éstas eran las consecuencias fatales del modo como se organizó la conquista de la América por la España, y de la teoría que hacía derivar de ese hecho el título y el derecho para gobernarla en beneficio de la nación y de la raza conquistadora. Ésta era la base del sistema colonial que convertía a los naturales del suelo en cosas y los asimilaba en cierto modo a los indígenas conquistados, determinando de antemano el divorcio etnológico y social de los colonos hispanoamericanos con la madre patria. La España que en verdad concedió a la América todo lo que ella tenía, y dio a sus colonos, por efecto de la lejanía tal vez, más libertad y más franquicias municipales que las que gozaban sus propios hijos en su territorio, jamás adoptó ni pensó adoptar una política que refundiese a las colonias en la comunidad nacional, y precisamente porque tenía un gobierno absoluto, no podía hacerlo aun cuando lo hubiese querido o hubiese sido capaz de pensarlo. De aquí provenían los monopolios, las exclusiones y los privilegios, que haciendo más pesado y menos justificado su dominio, hacía más profunda la división de intereses, de aspiraciones y de sentimientos. Los españoles, por su parte, exaltaban este estado de exacerbación de los ánimos predispuestos. Persuadidos de que el territorio y los naturales de América eran el feudo y los feudatarios de la metrópoli y de todos y de cada uno de los que habían nacido en la Península Ibérica, se consideraban como señores naturales, a título de seres privilegiados de una raza Superior, y pensaban que mientras existiese en la Mancha un zapatero de Castilla con un mulo, ese zapatero con su mulo tenía el derecho de gobernar toda la América.
La aspiración natural de los esclavos es la libertad, y la de las razas oprimidas que se sienten con fuerzas propias, reasumir su personalidad ante la familia humana. Esta doble aspiración llevaba el germen de la revolución americana, que una mala política fomentó y que circunstancias propicias o aciagas aceleraron. La raza indígena, de cuyas sublevaciones parciales hemos hecho caso omiso como elemento revolucionario, hizo su grande explosión en 1780, levantándose en masa en el Perú contra los conquistadores, con Tupac-Amaru, descendiente de los Incas, a su cabeza. Reunieron grandes ejércitos y pelearon; pero fueron lógicamente vencidos, ahogados para siempre en su propia sangre, porque no eran dueños de las fuerzas vivas de la sociedad, y porque no representaban la causa de la América civilizada. Debía llegar su turno a los nativos, hijos de los conquistadores, de quienes las leyes y las costumbres habían hecho una raza aparte. Ellos, dueños de la tierra, con aspiraciones ingénitas de independencia, con propósitos patrióticos, la llegarían a amar con la pasión que se convierte en acción y se transforma en libertad, obedeciendo a la ley de la sucesión de las fuerzas morales.
Los miembros de esta raza desheredada, tan inteligente como enérgica, debían experimentar un nuevo sacudimiento en presencia del espectáculo de la España, que solo tenía el prestigio de lo lejano y lo desconocido. Viéndola tan despotizada como ellos, no encontrando allí nada que admirar, amar o respetar en común, se sentían extranjeros en la metrópoli los que la veían dé cerca, y sin vínculos morales, políticos o sociales los que vegetaban lejos de ella. Un rey absoluto, y por lo común imbécil, era el único punto de contacto, más bien que de unión, entre el mundo explotado y la nación explotadora. El divorcio era un hecho que estaba en las leyes y en las prácticas, y penetraba espontáneamente en las conciencias. La madre patria no era ni podía ser para los americanos ni una patria ni una madre: era una madrastra. Entonces sus instintos de independencia tomaban forma, se convertían en pasión y se transformaban en idea, síntomas de los tiempos que atravesaban y presagio de los tiempos que venían. De este modo la rebelión moral se operó en las conciencias antes de ser un poder tangible, como se ha visto. Su fermento concentrado debía producir ese estallido de nobles iras; esas aspiraciones intensas*: esa exaltación de sentimientos de confraternidad, de que los' sudamericanos residentes en la metrópoli participaban con más vehemencia que los mismos criollos que nunca habían perdido de vista el humo de sus hogares. Revolucionarios de raza, odiaban tanto nomo amaban. Es así como se explica que todos los caudillos de la revolución americana que vinieron de España, aun aquellos que recibieron más distinciones en ella, fueron los que con más pasión y más genio la combatieron, convirtiendo sus odios en fuerza eficiente de la revolución que inocularon en las masas.
Empeñada la lucha por la independencia, las razas intervinieron en ella obedeciendo a sus afinidades. Los criollos tomaron la dirección política y la vanguardia en el cómbate entre las colonias insurreccionadas y su metrópoli. Los indígenas emancipados por la revolución de las servidumbres que sobre ellos pesaban, se decidieron por ella, como auxiliares, aun cuando nunca fueron contados como fuerza militar, a excepción de México, donde este elemento figuró en primera línea. En el resto de la América, los mestizos constituyeron la carne de cañón y el nervio de sus ejércitos. El gaucho argentino, especie de árabe y cosaco modificado por el clima y poseído del mismo fatalismo del uno y de la fortaleza del otro, dio su tipo a la caballería revolucionaria que debía llevar su gran carga a fondo desde el Plata hasta el Chimborazo. En el extremo opuesto, los llaneros de Venezuela, raza mestiza de indígenas, españoles y negros, en que empezaba a predominar el carácter criollo, formaron los famosos escuadrones colombianos acaudillados por héroes de su estirpe que en sus campañas desdé el Orinoco hasta Potosí por sus proezas eclipsarían a los de Homero. Los rotos de Chile, en que prevalecía la sangre indígena, formarían con los argentinos los sólidos batallones para medirse con los regimientos españoles, vencedores de los soldados de Napoleón en la guerra de la Península. Los negros, emancipados de la esclavitud, dieron su contingente a la infantería americana, revelando cualidades guerreras propias de su raza. Los indígenas del Alto Perú mantuvieron viva por más de diez años la insurrección en su territorio, a pesar de la derrota de las armas de la revolución, contribuyendo con sus reveses al éxito final, tanto como las victorias. Los cholos de la parte montañosa del Perú, se decidieron por la causa del rey, y según el testimonio de los generales españoles que los mandaron, como infantes podían equipararse a los primeros del mundo, excediéndolos en el sufrimiento de las fatigas y en la celeridad de las marchas extraordinarias al través del continente. Los criollos formaban el núcleo de estos elementos de fuerza en el combate de las razas y de los principios.
La raza criolla en la América del Sur, elástica, asimilable y asimiladora, era un vástago robusto del tronco de la raza civilizadora indicoeuropea a que está reservado el gobierno del mundo. Nuevo eslabón agregado a la cadena etnológica con su originalidad, sus tendencias nativas y su resorte moral propio, es una raza superior y progresiva a la que ha tocado desempeñar una misión en el gobierno humano en el hecho de completar la democratización del continente americano y fundar un orden de cosas nuevo destinado a vivir y progresar. Ellos inventaron la independencia sudamericana y fundaron la república por sí solos, y solos la hicieron triunfar, imprimiendo a las nuevas naciones que de ellas surgieron su carácter típico. Por eso la revolución de su independencia fue genuinamente criolla. Cuando estalló en 1810 con sorpresa y admiración del mundo, se dijo que la América del Sur sería inglesa o francesa, y después de su triunfo presagióse que sería indígena y bárbara. Por la voluntad y la obra de los criollos, fue americana, republicana y civilizada.
XII
Según queda dicho (párrafo segundo), en el año de 1809 empezaron a sentirse sincrónicamente en ambos extremos y en el centro del continente los primeros estremecimientos de la revolución sudamericana, con idénticas formas, iguales propósitos y análogos objetivos, acusando desde entonces, a pesar de las largas distancias y del aislamiento de las poblaciones en medio de los desiertos, una predisposición innata y una solidaridad orgánica, como resultado de las mismas causas que sin previo concierto producían los mismos efectos. Es de observarse que este movimiento inicial tuvo en algunas partes un carácter más radical que el que le siguió inmediatamente un año después, en que la insurrección tomó formas definidas y se enarboló resueltamente la bandera de la rebelión americana con su primera fórmula política, que solo implicaba una independencia relativa y provisional y un compromiso entre la democracia y la monarquía sobre la base de la autonomía.
Los primeros movimientos que se hicieron sentir en México tuvieron un carácter confuso, pero en ellos se diseñó desde entonces la fórmula legal que debía aceptar la revolución al dar sus primeros pasos. La doctrina de que la soberanía del monarca retrovertía a los pueblos por el hecho de la desaparición de aquél, apareció por la primera vez netamente declarada, y de aquí dedujeron el derecho de instituir juntas de gobiernos propias para su seguridad, negando obediencia a las que sin su representación, con el mismo derecho, se habían formado en la Península al tiempo de la invasión de los franceses. Siguióse a esto un choque entre los criollos y los españoles, que rompió los vínculos que los unían artificialmente y un antagonismo entre la Audiencia y el virrey que quebró el resorte de gobierno, de manera que al terminar el año 1809, en México se conspiraba en favor de la independencia. En Quito, la conmoción asumió formas más definidas. Fueron derribadas las autoridades coloniales, y establecióse una junta de gobierno que se atribuyó el dictado de “soberana”, levantando tropas para sostener sus derechos (agosto de 1809). En una proclama dirigida a los pueblos de América, los exhortaba a imitar su ejemplo con el anuncio de que “las leyes habían reasumido su imperio bajo el Ecuador, afianzando las razas su dignidad, y que los augustos derechos del hombre no quedaban ya expuestos al poder arbitrario con la desaparición del despotismo, bajando de los cielos la justicia a ocupar su lugar”. Los autores de esta revolución incruenta, vencidos, fueron asesinados en su prisión.
Otra revolución que estalló casi simultáneamente en el extremo opuesto, en una población mediterránea como Quito, revistió un carácter más radical y tuvo un desenlace más trágico. En el Alto Perú estallaron sucesivamente dos movimientos subversivos, que presagiaban la descomposición del poder colonial y la aparición de una nueva entidad popular. La docta ciudad de Chuquisaca fue la primera en dar la señal, aunque sin proclamar la rebelión, al deponer tumultuosamente los criollos a su primera autoridad instigados por la Audiencia, constituyendo un gobierno independiente bajo la presidencia de ésta (mayo de 1809). Dos meses después (julio de 1809), la populosa ciudad de La Paz alzaba resueltamente el pendón de la emancipación de los criollos, a los gritos de “¡Mueran los chapetones!” (los españoles). Bajo la denominación de Junta Tuitiva organizaron un gobierno independiente, compuesto exclusivamente de americanos, levantaron un ejército para sostenerlo y colgaron de la horca a los que se atrevieron a desconocerlo. A la vez proclamaban a los americanos a los gritos de “¡Viva la América! ¡Viva la libertad!” diciéndoles: “Hemos tolerado una especie de destierro en el seno de nuestra propia patria, sometida la libertad al despotismo y la tiranía, que degradándonos de la especie humana nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. Ya es tiempo de organizar un nuevo sistema de gobierno, fundado en los intereses de nuestra patria. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, conservadas con la mayor injusticia.” Oprimidas ambas revoluciones por las armas combinadas de los virreinatos limítrofes del Perú y Río de la Plata, fueron sofocadas. La de la Paz cayó combatiendo con las armas en la mano, y sus principales caudillos fueron degollados en el campo de batalla o perecieron en el patíbulo: uno de ellos al ser suspendido en la horca exclamó: “¡El fuego que he encendido no se apagará jamás!” Sus cabezas y sus miembros fueron clavados de firme en las columnas miliarias qué en aquel país sirven de guía al caminante. Un año después, antes de que se hubieran podrido los despojos sangrientos de los revolucionarios de La Paz, estas proféticas palabras eran repetidas por uno de los más grandes repúblicos de la revolución argentina, educado en la docta universidad de Chuquisaca, y sublevaban otra vez al Alto Perú.
Sofocadas las conspiraciones de México, el alzamiento de Quito y de los revolucionarios de Chuquisaca y La Paz, creyóse dominado el incendio que amenazaba extenderse por toda la América del Sur. Como lo había dicho el virrey del Perú medio siglo antes, con motivo de la primera sublevación de los Comuneros del Paraguay, estos escarmientos no eran sino “cenizas que cubrían el fuego”.
XIII
En el año 1810, el drama de la revolución se desarrolla en un vasto escenario continental, con una unidad de acción que llama la atención del mundo desde el primer momento. Todas las colonias hispanoamericanas —con excepción del Bajo Perú comprimido—, se insurreccionan simultáneamente como movidas por un mismo resorte, y proclaman uniformemente la misma doctrina política. Un viajero inglés, que a la sazón recorría la América, y publicó sus observaciones en el mismo año, al señalar su carácter homogéneo, desentraña con rara penetración el principio que le daba su unidad: “Este extraordinario acontecimiento revela una firme y madura determinación de formar un gobierno propio sobre la base de los principios de la soberanía feudal que consideraba las colonias como posesiones in partibus exteris, pertenecientes a la corona y no como partes integrantes del reino, y así sus habitantes se consideraban súbditos del rey fuera de sus dominios y no del estado.” Empero, algunos historiadores han pensado que este hecho obedeció únicamente a una impulsión mecánica externa, ajena al organismo revolucionario, y que la separación consiguiente lúe como la caída de un fruto inmaduro. Otros, con mejor conocimiento de sus causas complejas —y entre ellos un español—, reconocen ser la separación una necesidad, por cuanto “la unidad de España con los reinos de América, posible, bajo el absolutismo, era incompatible con el régimen representativo y la igualdad completa de los ciudadanos en la vida política’’. La Verdad es que la revolución sudamericana fue inspirada por un: nativo sentimiento de patriotismo que obró como un agente moral, obedeciendo a un instinto de conservación, y tuvo. propósitos deliberados de independencia que estaban en la esencia de las cosas y en la corriente de las voluntades. Por eso hemos dicho que era una cuestión de vida, que' envolvía una renovación salvadora y una evolución lógica. El divorcio entre las colonias y la madre patria se efectuó en el momento crítico en que el abrazo que las unía las sofocaba recíprocamente, y separándose se salvaron. Si por efecto de ese mismo sistema la América no estaba preparada para gobernarse, y sus ensayos del gobierno de lo suyo fueron tan dolorosos, que casi aniquilaron las fuerzas vitales, después de las gastadas en la lucha, peor habría sido su condición y Su porvenir, gobernada como lo estaba por leyes contrarias a la naturaleza, que la condenaban a una muerte lenta hasta descomponerse en la podredumbre de los vicios propios y ajenos que incubaba.
No puede desconocerse que sin la invasión napoleónica a España en 1308 y la desaparición accidental de la dinastía española, la revolución se hubiera retardado, pero esto no implica que la América no estuviese madura para la emancipación, como lo probó en el hecho de intentarla sistemáticamente en su momento y conquistarla por sí sola con su acción solidaria y sus esfuerzos comunes. Como ha podido verse por el cuadro que de sus antecedentes hemos trazado, ella reconocía causas lejanas, tenía hondas raíces en los hombres y en las cosas, obedecía a una impulsión propia irresistible, que desde tres siglos atrás se hacía sentir no obstante los obstáculos amontonados contra su dilatación. El momento psicológico lo señaló el conde de Aranda, ministro español, dándole “un plazo breve”, cuando anunció a su propio soberano “que los habitantes de la América harían esfuerzos para con seguir su independencia, tan luego como la ocasión les fuese propicia”. La ocasión no fue sino la chispa que determinó el incendio: una circunstancia concurrente. Bien que las combinaciones a que un hecho modificado puede dar origen sean más difíciles de determinar que las de un ángulo de incidencia en la difusión de la luz, hay que reconocer con la filosofía de la historia, que “los hechos sociales implican siempre la intervención de las determinaciones mentales voluntarias de que ellos derivan, no obstante las circunstancias que concurren a que una de ellas sea predominante”. Tal es el fenómeno históricomoral que se produjo en la América española en 1810.
Son los mismos escritores españoles contemporáneos y actores en los sucesos los que confirman la exactitud de este punto de vista histórico. Uno de ellos, que reconoce como un hecho fatal la independencia sudamericana, contesta a la teoría de la ocasión: “Se dice: el continente americano del Sur habría subsistido unido a la metrópoli si no hubiese sido por la revolución de España en 1808, lo que no está muy conforme con el estado en que por los mismos sucesos experimentados y por los mismos avisos de los virreyes se hallaba ese continente desde la guerra para la independencia norteamericana; pero aun concediéndolo así, y prescindiendo de lo problemático que fuese el plazo de la ulterior duración de la unión, es preciso indagar quién trajo la revolución, porque los autores y causantes de los males de las revoluciones no son los materiales instrumentos sino los que dan ocasión a ellas.” Otro español, remontando a las causas lejanas del acontecimiento, al señalar la decadencia del gobierno colonial por efecto de su debilidad orgánica y su corrupción, establece: “Desde el momento en que la Corte de Madrid reconoció en 1778 la emancipación de las colonias de Inglaterra en Norte América, adquirió dos enemigos poderosos, que, movidos por distintas causas, no han dejado de emplear todos los medios a su alcance para llegar a los fines que ambos se proponían.” Por último, otro español que escribía un año después de producida la catástrofe (1811), decía a los mismos españoles: “El germen de los males producidos por la impolítica e injusticia de nuestro antecesor gobierno, y por la iniquidad de los empleados en general, por desgracia fomentada en todos los rincones de la América, no habiéndose tomado medidas después de la revolución de la Península para cortar esas causas, cuyas consecuencias debían ser funestísimas, hizo explosión en un momento y casi simultáneamente. Apenas se vio aparecer el primer fuego de la división, cuando corrió rápidamente de provincia en provincia, de pueblo en pueblo. Si en un principio esas alteraciones no presentaban más que la apariencia de reformas, por las que clamaba la justicia y el interés bien entendido del Estado, inmediatamente tomaron el rumbo de una revolución de independencia. Si la América unida a la España debiese en lo sucesivo ser tan infeliz como lo fue desde su descubrimiento, sería de apetecer que jamás lo hubiese estado, y si la España no hubiese de sacar más ventajas de la posesión de América, que las que sacó hasta aquí, sería un bien para ésta perder su posesión.”
El mismo gobierno provisional de la metrópoli, establecido a consecuencia de la acefalía, se anticipaba a las quejas de los colonos, y reconocía por el hecho la justicia de su causa, fomentando su resistencia, así por las concesiones a medias que hacía como por las que negaba. Adueñados los franceses de casi toda España, disuelta la Junta Central qué hasta entonces había mantenido artificialmente la unidad del imperio español, la regencia de Cádiz que le sucedió llamó a los americanos a concurrir a un Congreso Nacional de Cortes, elevándolos a la “categoría de hombres libres”. Pero a la vez de hacer esta declaración, daba a la América una representación inferior y nominal, asignándole un diputado por cada millón de sus habitantes, encargándose ella misma de nombrarlos, mientras a los peninsulares, sometidos en su gran mayoría al enemigo extranjero, se les adjudicaba un diputado por cada cien mil almas. Éste fue un nuevo agravio agregado a los anteriores. Pero la disidencia esencial estaba en la doctrina política que unos y otros profesaban. La metrópoli, por el órgano de la regencia sostenía: “Los dominios de América son parte integrante de la patria española”, y de aquí deducía el derecho de que la España mandase a la América, en representación del soberano en su ausencia, y siguiese en todo evento la suerte de la Península. Los americanos, como se ha visto (párrafos tercero y duodécimo), sostenían la doctrina jurídica apoyada por los comentadores de la constitución colonial, según la cual, si la América formaba cuerpo de nación con la Península, solo estaba ligada a ella por el vínculo de la corona, y que en ausencia del monarca la soberanía retrovertía a los pueblos. De este fundamento deducían tener derecho a recobrar su autonomía, a darse su propio gobierno, y negar obediencia a los que ilegítimamente se atribuían la representación soberana del monarca a título de dependencia territorial o de comunidad política. Elimínese este elemento de disidencia fundamental, y la razón revolucionaria desaparece, la insurrección pierde su bandera legal y la cuestión se reduce a un incidente en la representación nacional, cuya solución no envolvía ni la independencia, ni la autonomía siquiera, de manera que, aceptada la comunidad proclamada por la regencia, la América seguía la suerte de la Península como accesorio de ella. En el fondo de esta teoría estaba la independencia, no confesada aún, pues al considerar perdida a la España, se preparaban a recoger la herencia del rey destronado, y proveer a su seguridad, estableciendo sus gobiernos propios como lo habían hecho los españoles, al invocar la misma fórmula de la reasunción de la soberanía por los pueblos y constituir las juntas provinciales y aun soberanas de la Península.
Con arreglo a este plan político y con esta bandera termidoriana se desenvolvió pacíficamente la revolución sudamericana, como una ley normal que se cumplía. Las autoridades coloniales fueron depuestas sin resistencia por la acción de la opinión, consultada por el órgano de las municipalidades como representantes del pueblo, e instituidos los nuevos poderes en nombre de la autonomía reasumida, sin romper, desde luego, los vínculos con la madre patria, aun cuando todos alcanzasen que ésa sería la consecuencia definitiva. Respondiendo a esta actitud prudente y moderada, que revestía formas legales, la regencia negó a las colonias hasta la libertad de comercio que en un principio pensó acordarles; esquivó una mediación por parte de la Inglaterra, solicitada por ella, y sin tentar ninguna vía pacífica, calificó de súbditos rebeldes a los americanos y les declaró la guerra, incurriendo en la contradicción de castigar como crimen de lesa majestad lo que los mismos españoles habían ejecutado en España al aprovecharse de las circunstancias para reconquistar su libertad arrebatada por los reyes absolutos. Fue entonces cuando Venezuela formuló categóricamente la teoría revolucionaria antes expuesta, y, sacando de ella sus consecuencias lógicas, declaró su independencia (1811), y se dio una. constitución bajo la forma federal republicana en uso de su soberanía originaria, bajo la advocación de los derechos del hombre que incorporó en su iey fundamental. La gran catástrofe vino y la escisión entre la Europa y la América se produjo con caracteres radicales. El manifiesto de esta guerra fue escrito por parte de España con palabras irreparables, que la convirtió en guerra de razas, al calificar a los insurgentes, en contraposición al derecho natural que ellos invocaban, de “hombres destinados por la naturaleza a vegetar solo en la oscuridad y abatimiento”.
No son los sudamericanos los que lo han dicho, sino los ingleses, que han reconocido, que la guerra de la independencia de las colonias españolas, por esta causa declarada, fue más gloriosa que la de los americanos del Norte, y los mismos americanos del Norte han confesado que ella fue más sólida y más legal que la suya en sus puntos de partida y en sus formas. Los historiadores más acreditados del viejo mundo han afirmado que jamás lucha alguna con objeto tan grande se desempeñó con recursos tan pobres y tan pocas' probabilidades de éxito. La América del Sur estaba inerme y aislada, y no tenía hombres probados ni en la guerra ni en la política; todo tenía que crearlo, improvisándolo. La España, aliada a la poderosa Inglaterra, con el apoyo de las primeras naciones del mundo, era dueña de los mares; sus armas en Europa estaban triunfantes, y muy pronto contaría con mayores fuerzas que antes de la invasión francesa en 1808, para sojuzgar a las colonias insurreccionadas. Sin embargo, la América del Sur se lanzó sola a la lucha contra el mundo coaligado en su contra, y triunfó sola, y mereció la admiración del mundo “por virtudes de que la historia presenta raros ejemplos; por su perseverancia en la adversidad, la abnegación y la fortaleza para soportar trabajos indecibles, sacrificando su reposo, sus propiedades, su salud y su vida, con una unión y una fuerza llena de elasticidad y perseverancia no interrumpida durante el gran trabajo de su emancipación”.
La reunión de las Cortes españolas con una sombra de representación americana, y la proclamación de la constitución liberal de 1812, en vez de reconciliar a la madre patria con las colonias, dieron mayor vuelo a la insurrección, pues en razón de las mismas concesiones el espíritu de independencia se avivaba, y los americanos volvían contra la metrópoli las mismas armas que ella había forjado contra el poder del absolutismo. Restituido en 1814 el rey a su trono, la América no había aún declarado su independencia y se gobernaba en nombre del monarca ausente, y habiendo sido sofocado el movimiento de Venezuela, la revolución quedó colocada en una posición falsa. La América buscó la paz sobre la base de su independencia; pero, cuando restaurado él poder absoluto del rey, se ofrecía a la América en vez de la Constitución de 1812 un desarme sin condiciones, y ante su resistencia se proclamó la reconquista a sangre y fuego, como en los tiempos de Pizarro y de Cortés, la guerra de exterminio quedó declarada y todo avenimiento se hizo imposible. La batalla fue recia, según la expresión de Canning, pero al fin de quince años de batallar, el clavo de la independencia sudamericana se remachó y la libertad del mundo quedó sancionada.
En 1820 la llama revolucionaria de la libertad estaba extinguida en el mundo, con excepción de la América del Sur, donde ardía hacía diez años. En esa época, el despotismo triunfaba en Europa bajo las banderas de los reyes absolutos coaligados contra la libertad de los pueblos, mientras en la América del Sur triunfaba la causa de la independencia, que era la última esperanza de la libertad humana, alentada por el ejemplo y la influencia poderosa de los Estados Unidos. Desde esta época, la acción revolucionaria y liberal de la América sobre la Europa empieza a hacerse sentir en el parlamento inglés, único órgano de manifestaciones libres en el Viejo Mundo, y el reconocimiento de la independencia sudamericana como hecho y como derecho, se pone a la orden del día. La revolución sudamericana reacciona sobre la España misma, que a su ejemplo vuelve contra el rey absoluto las armas destinadas a domarla, y restablece su régimen constitucional. Es el momento solemne de la expectativa histórica. Del triunfo o de la derrota de la revolución sudamericana, dependen los destinos revolucionarios de ambos mundos. Cinco años después la victoria corona sus armas redentoras; la América es republicana, independiente y libre, y se impone como hecho y como derecho. La Inglaterra, enrolada bajo las banderas de la Santa Alianza de los reyes, reacciona contra su política continental y colonial de concierto con los Estados Unidos con motivo de la cuestión sudamericana, y declara que un nuevo mundo político, que restablece el equilibrio del antiguo, ha nacido, y que en adelante un elemento nuevo entra a intervenir en los destinos humanos. Desde ese momento la corriente histórica que de tres siglos atrás traía el despotismo de Oriente a Occidente, cambia de rumbo, y la acción de los principios de la regeneración americana va de Occidente a Oriente y se propaga en la Europa, hasta encontrarse con su antiguo punto de conjunción en los límites del cristianismo y del islamismo. La Grecia lanza en el opuesto hemisferio su heroico grito de emancipación y la Europa, en vez de coaligarse para sofocarla como el de la América del Sur, acude en su auxilio. El Portugal se liberta por el ejemplo y la influencia de sus colonias americanas, que le devuelven hasta sus reyes absolutos convertidos en gobernantes constitucionales con una carta de manumisión en sus manos. En Francia revivirá la revolución del 89 con formas de compromiso entre la monarquía y la república, y son sus protagonistas un compañero de Washington y un príncipe emigrado que había contemplado de cerca la democracia norteamericana. Suprímase la revolución sudamericana el año 10, supóngase vencida en 1820, o elimínese su triunfo final en 1825, y solo queda la república de los Estados Unidos para representar la libertad, pero la república de los Estados Unidos aislada, y el mundo esclavizado por el absolutismo, hasta con el apoyo de la libre Inglaterra, Tal es el cuadro histórico y sincrónico de la revolución sudamericana en sus relaciones con el movimiento liberal del mundo moderno de 1810 a 1825.
XIV
La revolución sudamericana fue esencialmente republicana, y las tentativas monárquicas frustradas en el largo curso de su desarrollo demuestran históricamente que era refractaria a la monarquía.
A haberse realizado en 1783 la idea previsora del conde de Aranda, es probable que una monarquía bastarda se hubiese establecido en América, imprimiéndole el nuevo medio su sello de legitimidad democrática con el tiempo. Si como lo pensó Godoy más tarde, aconsejado por miras puramente egoístas, el monarca español traslada a América la sede de su trono, en 1808, como lo hizo el de Portugal, es posible que la revolución sudamericana, desviada de su curso, se hubiera resuelto pacíficamente bajo los auspicios dinásticos, como sucedió en el Brasil, retardando la república y anticipando quizá la estabilidad constitucional. Malogradas estas dos oportunidades de una combinación de instituciones y tendencias entre el Viejo y el Nuevo Mundo, la revolución sudamericana tenía que desarrollarse según su naturaleza y ser esencialmente republicana con arreglo a su organismo constitutivo, anterior y superior a toda constitución artificial o de circunstancias.
Los peregrinos de la Nueva Inglaterra y los cuákeros de Pensylvania llevaban en su ser moral la semilla republicana, fecundada por la lectura de la Biblia, que trasplantada a un suelo virgen y en un mundo libre, debía aclimatarse en su atmósfera propicia. Los mismos caballeros monarquistas de la Inglaterra, trasladados a la Virginia, convirtiéronse en republicanos al fundar una nueva patria según otro tipo, y de esa raza salió Washington, el tipo republicano por excelencia, que dio nueva medida al gobierno de los hombres libres. Los colonos españoles no importaron a la América del Sur sentimientos morales de igualdad y justicia ni reglas de gobierno como los del Norte, pero trajeron ciertos gérmenes de individualismo y una tendencia rebelde, que con el tiempo debía convertirse en anhelo de independencia y de igual-dad. Los indígenas conquistados, toda vez que se sublevaban contra los conquistadores, no tenían otro tipo sino el de la monarquía precolombiana, cuyas formas estaban cristalizadas por atavismo. Los criollos, por un fenómeno físicomoral de selección, nacieron republicanos, y por evoluciones sucesivas cuya marcha puede seguirse con más seguridad que la de la variación de las especies al través del tiempo, su ideal y su necesidad innata llegó a ser la república así que sus ideas de emancipación empezaron a alborear en sus mentes oscuras, que la revolución de los Estados Unidos y la de Francia iluminó con sus resplandores. El germen nativo de la república estaba en la América colonizada, y ellos no eran sino sus-vehículos animados. Por eso jamás surgió de la fuente nativa la idea de la monarquía, y toda vez que apareció como una combinación de circunstancias, fue un mero artificio, un compromiso, o menos que eso, una ocurrencia aislada y pasajera, cuando no el delirio de una ambición enfermiza.
La primera vez que la idea de la institución monárquica apareció en Sud América, fue bajo los auspicios de la idea de independencia, que era verdaderamente lo que le daba por el momento una significación armónica con las tendencias nativas. Cuando todavía no se habían vulgarizado los principios de la democracia norteamericana, ni las ideas de los precursores de la emancipación argentina tomado vuelo, imaginaron éstos en 1808 fundar una monarquía constitucional y una nueva dinastía en el Río de la Plata, a imagen y semejanza de la de Inglaterra, cuya Constitución era el ideal que Montesquieu había puesto a sus alcances intelectuales y que las recientes invasiones de la Gran Bretaña pusieron ante sus ojos como un modelo. Todo ello no pasó de un conato, que sin embargo acusaba una predisposición hacia la nacionalidad. Dos años después, apenas consumada la revolución inicial de 1810, el contrato social de Rousseau es su evangelio, y obedeciendo a sus instintos se acercan a la fuente de la soberanía nativa de que mana la república; pero solo alcanzan su noción teórica.
Los primeros estremecimientos que preceden al gran movimiento inicial acusan desde luego una tendencia democrática. La revolución de 1810 asume espontáneamente, desde el primer día, formas populares. La primera manifestación constitucional es la de Venezuela, que reviste caracteres genuinamente republicanos. Por el hecho de insurreccionarse y darse un gobierno propio se convierten todas las colonias hispano-americanas en repúblicas municipales, porque en realidad esta organización preexistía en ellas, como precursora de la república definitiva. La soberanía absoluta y personal, convertida en atributo de soberanía colectiva por el solo hecho de la desaparición del monarca que la encarnaba, y su reasunción por el pueblo, según se explicó antes, señala el momento de la transformación de un principio despótico en principio de libertad republicana, fenómeno tal vez único en la historia y rasgo original de la revolución sudamericana. Desde ese momento el rumbo democrático queda invariablemente fijado y la opinión no vacila en su marcha progresiva.
Cuando con los primeros contrastes y el desarrollo espontáneo de la anarquía, los políticos que dirigían la revolución argentina, empezaron a perder la esperanza de constituir sólidamente la república, pensaron en la monarquía sostenida por las grandes potencias europeas, como medio de darle punto de apoyo y estabilidad y. propiciarla ante él mundo, persiguiendo siempre la idea de la independencia y de la libertad constitucional. Tal era la opinión de los hombres más ilustrados y respetables, en circunstancias en que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran las únicas que mantenían alzados los pendones de la insurrección americana en toda la extensión del continente, y cuando aún no habían declarado su forma de gobierno (1814-1816). La primera tentativa en tal sentido fue un proyecto inconsistente para coronar como rey del Río de la Plata a un infante de España en 1814, con el apoyo de la Inglaterra y con el asentimiento del monarca español. De él solo han quedado rastros en los papeles secretos de sus promotores desautorizados. El sentimiento general del pueblo era democrático, y revelaba su energía hasta en los mismos excesos que alarmaban a los conservadores, que formaban una especie de oligarquía oficial. Empero, por una aberración, que se explica por el desequilibrio de las fuerzas políticas, el Congreso que en 1816 declaró la independencia de las provincias argentinas, y por el hecho fundó una república, era en su gran mayoría monarquista de oportunismo, y lo primero en que pensó fue en fundar una monarquía inverosímil, sobre la base de un descendiente del Inca, que vinculase al Río de la Plata y al Perú, dándole el Cuzco por capital. La razón pública dio cuenta de este quimérico proyecto en medio de una rechifla general, porque estaba en la conciencia de todos que la idea innata de la república residía en las cosas mismas, como que había nacido con la revolución y era inseparable de la idea de la independencia.
Desde 1816 a 1819 la política de los monarquistas argentinos se agita en el vacío buscando en la diplomacia universal combinaciones que amalgamasen los intereses de los dos mundos por la uniformidad de principios antagónicos que se excluían. Partiendo de esta base errada, el mismo Congreso que declaró en 1816 la independencia argentina sancionó en secreto en 1819 la forma monárquica, inmediatamente después de jurar y promulgar la constitución republicana dictada por él, y buscó en Europa otro rey imaginario con el apoyo de la Francia. Estas maniobras tenebrosas, que revestían ante el país los caracteres de la traición y lo consideraban ante el mundo, sublevaron la opinión republicana de las clases ilustradas y embravecieron las pasiones populares, produciendo el efecto opuesto que sus autores buscaban. Así terminaron las dinastías abortadas del Río de la Piala, sin alcanzar siquiera los honores de la publicidad contemporánea.
Esta reacción en el espíritu de los autores de la revolución que la representaban, y que capitulaban con el hecho brutal y lejano y con la propia conciencia, se producía precisamente en los momentos en que la perseverancia de los republicanos de Sud América les granjeaba la admiración y las Simpatías universales; cuando los Estados Unidos se ponían frente a frente de la Santa Alianza de los reyes y escudaban a los nuevos republicanos contra toda intervención monárquica; cuando la Inglaterra, después de haber declarado por 1a boca de Castlereagh ante los Congresos europeos que no “reconocería los gobiernos revolucionarios de la América”, se convencía de que la república era un hecho indiscutible que estaba en su naturaleza, inseparable de su independencia, que se imponía como tal, y en vísperas de que, por la fuerza de las cosas, se proclamase ante el mundo ¡ que un nuevo mundo republicano de que políticamente no podía prescindirse, había nacido en el orden de los siglos!
Eran, empero, agentes de esta política reaccionaria hombres como Rivadavia, destinados a fundar la verdadera república representativa en su país, y que después de Washington es el único gobernante que en América haya marcado el más alto nivel del hombre de gobierno de un pueblo libre; tipos de virtud republicana como Belgrano, que se ofuscaba candorosamente por su anheló del bien público, y héroes de la talla del mismo San Martín que confesando su fe republicana, consideraba difícil, si no imposible, un orden democrático, y sin embargo, fundó repúblicas, dejando qué el hecho se produjese espontáneamente al no contrariar las tendencias naturales de los pueblos que libertaba. Cuando San Martín desconoció esta ley de la historia, cayó como libertador. Así cayó más tarde Bolívar, cuando reaccionando contra los principios de la revolución que tan gloriosamente hizo triunfar, pretendió convertir la democracia en monocracia y renegó de los destinos de la república por él coronada con su triunfo final, buscando en las monarquías un falso punto de apoyo para ella. El único libertador americano que en su delirio se Coronó como emperador —Iturbide en México— murió en un patíbulo, presagiando el desastroso fin de otro emperador, cuyo cadáver fue devuelto a Europa como protesta contra la imposición de la monarquía.
Como si esta fórmula estuviera destinada a no salir de los dominios de la ficción, cuando no revestía caracteres trágicos, fue un poeta disfrazado de político el que imaginó oponer a un nuevo mundo republicano “un nuevo mundo de legitimidad, fundando en él monarquías borbónicas”, Chateaubriand, ministro de la restauración en Francia, dirigiéndose a la república de Colombia, decía en 1823, con tanta superficialidad como ignorancia de la constitución orgánica de la Amé-rica: ‘‘El régimen monárquico es el que conviene a vuestro clima, a vuestras costumbres y a vuestras poblaciones diseminadas en una inmensa extensión de país. No os dejéis alucinar por teorías.” Él mismo hacía la crítica de su plan al agregar: “Cuando uno se forja una utopía, no consulta ni lo pasado, ni la historia, ni los hechos, ni las costumbres,” El príncipe de Polignac se hizo el órgano de estas ideas ante la diplomacia europea. “Es interés de la humanidad —dijo— y de las mismas colonias españolas, que los gobiernos europeos concierten en común los medios de pacificar las distintas y escasamente civilizadas naciones sudamericanas, y traer a los principios de unión de un gobierno monárquico o aristocrático a esos pueblos, en quienes absurdas y peligrosas teorías mantienen la agitación y la discordia.” La aristocrática Inglaterra contestó por boca de Canning que “no entraba en la discusión de principios abstractos, y que por deseable que fuera el establecimiento de la forma monárquica en alguna de las provincias de Sud América, el gobierno de la Gran Bretaña no estaba dispuesto a ponerla como condición de su independencia”. Así quedó enterrado para siempre el último plan monarquista imaginado por un poeta para aplicarlo a la América Meridional.
El único hecho que parecería indicar que la monarquía era una planta que pudo haberse aclimatado en América, es la fundación del imperio del Brasil, y es precisamente el que por antítesis prueba lo contrario. El Brasil como colonia, participó de las influencias del nuevo medio, aunque no en el grado de las demás secciones sudamericanas. La conjuración de Minas a fines del siglo XVIII (1789), conocida en la historia con el nombre de su mártir Tiradentes, reveló que existía allí un fermentó republicano y un espíritu de independencia, que respondía al ejemplo de la emancipación norteamericana y a la impulsión inmediata de la revolución francesa, bajo la advocación de la libertad. Penetrada la colonia de un enérgico patriotismo propio y de un espíritu democrático, absorbió a sus mismos reyes absolutos, cuando éstos trasladaron el trono a su territorio. Un príncipe de la sangre real de la casa reinante se puso al frente de la revolución de su independencia, la cual se operó pacíficamente como una transacción entre el antiguo y el nuevo régimen. Cuando el nuevo soberano así proclamado por los ex colonos no respondió al espíritu nacional que lo había elevado, se divorció de sus nuevos súbditos, que lo despidieron para ir a llevar a la madre patria los principios constitucionales que le inocularon. Fundóse entonces sobre la base de la soberanía del pueblo un imperio democrático, sin privilegios y sin nobleza hereditaria, que no tenía de monárquico sino el nombre y que subsistió como un hecho consentido y un compromiso, pero no como un principio fundamental. Así, el imperio del Brasil no es en realidad sino uno democracia con corona. Hemos admitido como posible que otro tanto hubiese sucedido en la América española, de haberse Carlos IV trasladado a sus colonias en 1808 al mismo tiempo que don Juan VI de Portugal; pero tomando los hechos tal como se han producido, resulta históricamente demostrada la proposición de que la América era nativamente republicana, y que hasta su única excepción aparente lo prueba.
XV
Terminada la gran guerra hispanoamericana y pacificado el continente, el libertador Bolívar exclamaba: ‘'Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás.” Aun a este precio la independencia era ganancia. La independencia era el bien de los bienes, porque era la vida, pues la continuación del sistema colonial era la muerte lenta por la descomposición, y valía más alcanzarla con gloria en la lucha por la existencia antes que merecerla oprobiosa y estérilmente. La independencia era además el establecimiento de la república democrática, y ésta sola conquista valía todos los sacrificios hechos en su honor. Con la independencia y la república reconquistaría la América del Sur todos los bienes perdidos, y alcanzaría otros que la engrandecerían en los tiempos. Aun cuando por una injusticia del destino, la posteridad de sus fundadores hubiese de ser defraudada de su legítima herencia, aun así, ese movimiento regenerador quedará en la historia como uno de los más grandes pasos que haya dado la humanidad jamás. La América del Sur no tiene por qué quejarse de la tarea que le ha cabido en la común fatiga de la elaboración de los destinos humanos, y cuan grandes sean sus trabajos, sus sacrificios y desgracias por cumplirla, tiene derecho a alimentar la esperanza de alcanzar el éxito y el premio. En todo caso, puede considerarse feliz, “si después de sobrellevar generosamente su carga, entrega su rota espada al destino vencedor con varonil serenidad”.
La republicanización de todo un mundo, impuesta como un derecho al absolutismo triunfante, la constancia para alimentar la llama revolucionaria de la libertad cuando estaba apagada en toda la tierra, su acción directa para restablecer el equilibrio del mundo, son hechos en que la América del Sur ha representado el primer papel, y que sin su concurso eficiente no se habrían verificado.
Cuando en la primera década del siglo XIX la América del Sur empezó a intervenir en la dinámica política del Nuevo Mundo por la gravitación de su masa, la República de los Estados Unidos era un sol sin satélites, que únicamente alumbraba su propia esfera. La aparición de un grupo de naciones nuevas, que a la manera de astros surgieron de las nebulosas colonias del sur, formó por la primera vez en el mundo un sistema planetario en el orden político, con leyes naturales, atracciones universales y armonía democrática. Un continente entero, con veinticinco millones de almas, fue conquistado para la república, y este continente, casi igual en extensión a la mitad del orbe, articulado por gigantescas montañas y ríos inmensos que lo penetraban, extendíase de polo a polo, estaba bañado al oriente y al occidente por los más grandes mares del planeta, poseía todas las riquezas naturales y en sus variadas zonas podían aclimatarse todas las razas de la tierra como si hubiese sido formado en el plan de la creación para un nuevo y grandioso experimento de la sociabilidad humana, con unidad geográfica y potencia física. La república aclimatada en él, lo predestinó desde temprano a esta renovación del gobierno, y su unificación republicana por el hecho de la revolución de Sud América, dio su grande y verdadera importancia a su constitución geográfica y a su constitución política.
En aquella época, no existían sino dos repúblicas en el mundo: la Suiza en Europa y los Estados Unidos en América: la una consentida, la otra aceptada. Los Estados Unidos tenían en 1810 poco más de siete millones de habitantes y su influencia no se había hecho sentir aún: la fundación de las nuevas repúblicas sudamericanas, constituyéndolas en centros de atracción y alma de un nuevo mundo republicano, las elevó de 1810 a 1820 a la categoría de primera potencia cuando aún no contaban con nueve y medio millones de habitantes, cuando las instituciones democráticas estaban desacreditadas y el absolutismo monárquico triunfaba en toda la línea. La influencia preponderante de la América en esta gran evolución fue reconocida por Inglaterra cuando declaró, como se ha establecido antes, que “las colonias hispanoamericanas, pobladas por la raza latina e independizadas bajo la forma republicana, eran un nuevo elemento que restablecía el equilibrio del mundo, y que en lo sucesivo, debía dominar las relaciones de ambos mundos”.
Las repúblicas sudamericanas se lanzaron a la lucha con suficientes fuerzas para conquistar su independencia, como lo demostraron triunfando solas; pero sin elementos de gobierno. Pasaron sin transición de la esclavitud a la libertad, después de remover los obstáculos amontonados a su paso en el espacio de tres siglos, y al proclamar su triunfo, encontrábanse en su punto de partida con las formas elementales de una democracia genial, con la lepra de los antiguos vicios que no podían extirparse en una generación, y los males que la guerra había producido. La guerra las había empobrecido física y moralmente, gastando con ella no solo su sangre, sus tesoros y su energía vital, sino también sus más ricas fuerzas intelectuales. Todo tenían que improvisarlo para el presente y crearlo para el futuro: hombres de estado, espíritu civil, gobiernos, constituciones, costumbres, política, población y riqueza. La riqueza vino con la independencia; pero su insuficiencia gubernamental, su carencia de órganos apropiados para la vida libre, las entregaron fatalmente a la anarquía y al despotismo, oscilando por largos años entre dos extremos sin poder encontrar su equilibrio. Fue ésta la época de transición del primer ensayo democrático, y fue entonces cuando uno de sus más grandes libertadores exclamó con desaliento que todo se había perdido, menos la independencia ganada y la forma republicana imperante. Con este capital y sus réditos compuestos, todo podía rehacerse, y se rehizo cuanto era humanamente posible. El instinto de conservación prevaleció y su equilibrio relativo se estableció en las nuevas repúblicas dentro de sus elementos orgánicos. Lo único que no pudo normalizarse fue el funcionamiento de su máquina política, bien combinada en su mecanismo en lo escrito, pero falseada prácticamente en sus resortes por falta de buenos directores que le imprimiesen movimiento regular y por falta también de pueblo apto para el ejercicio de sus derechos. Esto ha dado motivo para que se establezca como un axioma de política experimental que la América del Sur es incapaz de gobernarse, y que su revolución ha sido un naufragio de las instituciones republicanas. Hay en el fondo de esto alguna verdad; pero la conclusión que se formula en consecuencia es injusta, y nada está perdido mientras la institución republicana, que es la grande obra de la revolución, no desaparezca.
Ningún pueblo se hubiese gobernado mejor a sí mismo, en las condiciones en que se encontraron las colonias hispanoamericanas al emanciparse y fundar la república, que estaba en su genialidad, pero no en sus antecedentes y costumbres. Los, mismos Estados Unidos, con elementos poderosos de gobierno, pasaron por un período crítico de transición, que hubo de poner en peligro hasta su existencia como nación bien organizada. Asimismo, con todas sus deficiencias y extravíos, todas sus vergüenzas y sus brutales abusos de fuerza en pueblos y gobiernos, las nuevas repúblicas del sur mostraron tener la conciencia de su ser político, un sentido moral colectivo, el anhelo de la libertad y el instinto sano de la conservación. Lo prueba el hecho de haber constituido sus nacionalidades según su espontaneidad, bastándose a sí mismas. No puede decirse de ellas que merecieron los perversos gobiernos que las han afligido, por cuanto sus pueblos siempre protestaron contra ellos hasta derribarlos. La razón pública siempre estuvo más arriba de los malos gobiernos. Cuando los gobiernos, inspirándose en el bien público, se han puesto a su nivel, tan bajo como era, han tenido autoridad moral, mientras eran condenados al desprecio o al olvido los mandones que solo buscaron en el poder la satisfacción de sus apetitos sensuales. Esto revela la existencia de una idea dominante, superior a los malos gobiernos que han deshonrado a las repúblicas sudamericanas, haciéndolas el ludibrio del mundo por muchos años.
Se ha tratado muchas veces de rehacer sincrónicamente la historia de las colonias hispanoamericanas, en el supuesto de que se hubieran mantenido bajo la dominación de la madre patria, o, lo que es más probable, si no conquistadas por alguna gran potencia europea. En el primer caso, hubieran muerto de inanición, o continuarían vegetando miserablemente bajo el imperio de leyes contrarias a la naturaleza, peor que Cuba y Puerto Rico. Si la Inglaterra hubiese conseguido apoderarse de Cartagena de Indias en 1740 o del Río de la Plata en 1806 y 1807, la América Meridional sería inglesa. Algunos han pensado que éste habría sido un acontecimiento feliz, que al anticipar su progreso, preparase más seguramente su emancipación y libertad. Es posible que las colonias hispanoamericanas serían en tal hipótesis, lo que son hoy Australia y el Canadá. Las colonias recolonizadas a la inglesa, poseerían más fábricas y más industrias; más puertos, diques y cañales, y quién sabe si más riqueza, bajo la protección de una nueva madre patria más poderosa que la antigua; pero no serían naciones independientes y democráticas, que en la medida de sus fuerzas han concurrido y concurren al progreso humano, llenando una misión al anticipar el progreso político en otro sentido, y creando nuevos elementos para la vida futura. Inmovilizados sus destinos bajo el régimen colonial de la Gran Bretaña dominadora en el Atlántico y el Pacífico, yacerían aún en la época de su crecimiento vegetativo, con más instrumentos de trabajo, pero con menos elementos orgánicos de reconstrucción vital. Serían a lo sumo el pálido reflejo de una luz lejana; un tipo repetido vaciado en viejo molde; pero no serían entidades que han intervenido por otros medios en los destinos humanos, que han provocado acciones y reacciones que concurren al progreso universal, ni agentes activos del intercambio de los productos morales y materiales que son atributos de las razas destinadas a vivir en los tiempos complementándose. Apenas si en el mundo existirían dos repúblicas, y la república matriz de los Estados Unidos, aislada, circundada por el sur, el norte y el occidente por la restauración del antiguo sistema colonial, se habría inmovilizado también dentro de sus primitivas fronteras, si es que la renovación de la guerra con la madre patria a principios del siglo no hubiese tenido otro desenlace. La América del Sur sería un apéndice de la Europa monárquica, y la Europa habría sido dominada por la Santa Alianza de los reyes absolutos; hasta con el concurso de la Inglaterra, única monarquía constitucional en el mundo. Tal es el prospecto de la ucronía que pretendería rehacer la historia sudamericana.
Si la América del Sur no ha realizado todas las esperanzas que en un principio despertó su revolución, no puede decirse que haya quedado atrás en el camino de sus evoluciones necesarias en su lucha contra la naturaleza y con los hombres, en medio de un vasto territorio despoblado y de razas diversas mal preparadas para la vida civil. Está en la república posible, en marcha hacia la república verdadera, con una constitución política que se adapta a su sociabilidad, mientras que las más antiguas naciones no han encontrado su equilibrio constitucional. Ha encarado de hito en hito los más pavorosos problemas de la vida y resuéltolos por sí misma, educándose en la dura escuela de la experiencia y purificándose de sus vicios por el dolor. Obedeciendo a su espontaneidad, ha constituido sus respectivas nacionalidades, animadas de un patriotismo coherente que les garantiza vida duradera. Desmintiendo los siniestros presagios que la condenaban a la absorción por las razas inferiores que formaban parte de su masa social, la raza criolla, enérgica, elástica, asimilable y asimiladora, las ha refundido en sí, emancipándolas y dignificándolas, y cuando ha sido necesario, suprimiéndolas, y así ha hecho prevalecer el dominio del tipo superior con el auxilio de todas las razas superiores del mundo, aclimatadas en su suelo hospitalario, y de este modo el gobierno de la sociedad le pertenece exclusivamente. Sobre esta base y con este concurso civilizador, su población regenerada se duplica cada veinte o treinta años, y antes de terminar el próximo siglo, la América del Sur contará con 400 millones de hombres libres y la del Norte con 500 millones, y toda la América será republicana. En su molde se habrá vaciado la estatua de la república democrática, última forma racional y última palabra de la lógica humana, que responde a la realidad y al ideal en materia de gobierno libre.
A estos grandes resultados habrá concurrido en la medida de su genio concreto, siguiendo el alto ejemplo de Washington y a la par del libertador Bolívar, el fundador de tres repúblicas y emancipador de la mitad de la América del Sur, cuya historia va a leerse y cuya síntesis queda hecha.