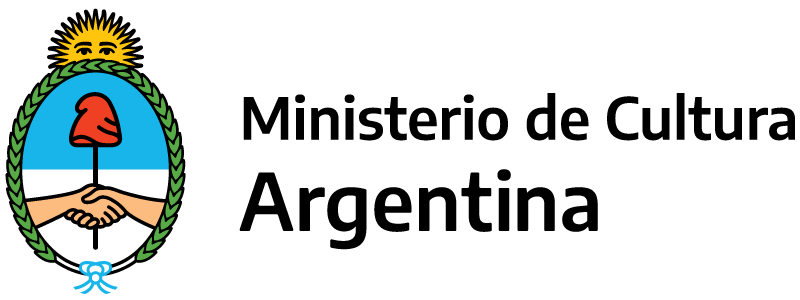París, 14 de septiembre de 1843.
El primero de septiembre, a eso de las once de la mañana, estaba yo en casa de mi amigo el señor D.M.J. de Guerrico, con quien debíamos asistir al entierro de una hija del señor Ochoa (poeta español) en el cementerio de Montmartre. Yo me ocupaba, en tanto que esperábamos la hora de la partida, de la lectura de una traducción de Lamartine, cuando Guerrico se levantó exclamando:- ¡El General SAN MARTÍN! Me paré lleno de agradable sorpresa a ver la gran celebridad americana, que tanto ansiaba conocer. Mis ojos elevados en la puerta por donde debía entrar, esperaban con impaciencia el momento de su aparición. Entró, por fin, con su sombrero en la mano, con la modestia y apocamiento de un hombre común ¡Qué diferente le hallé del tipo que yo me había formado, oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores de América! Por ejemplo: Yo le esperaba más alto y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura. Yo le creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado y no es más que un hombre de color moreno de los temperamentos biliosos. Yo le suponía grueso, y, sin embargo de que lo está más que cuando hacía la guerra en América, me ha parecido más bien delgado. Yo creía que en su aspecto y porte debía tener algo de grave y solemne; pero le hallé vivo y fácil en sus ademanes, y su marcha, aunque grave, desnuda de todo viso de afectación. Me llamó la atención su metal de voz notablemente gruesa y varonil. Habla sin la menor afectación, con toda la llaneza de un hombre común. Al ver el modo cómo se considera él mismo, se diría que este hombre no había hecho nada de notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. Yo había oído que su salud padecía mucho, pero quedé sorprendido al verle más joven y más ágil, que todos cuantos generales he conocido de la guerra de nuestra independencia, sin excluir al general Alvear, el más joven de todos. El general San Martín padece en su salud cuando está en inacción y se cura con sólo ponerse en movimiento. De aquí puede inferirse la fiebre de acción de que este hombre debió de estar poseído en los años de su tempestuosa juventud. Su bonita y bien proporcionada cabeza, que no es grande, conserva todos sus cabellos, blancos hoy casi totalmente; no usa patilla ni bigote a pesar de que hoy los llevan por moda hasta los más pacíficos ancianos. Su frente, que no anuncia un gran pensador, promete, sin embargo, una inteligencia clara y despejada; un espíritu deliberado y audaz. Sus grandes cejas negras suben hacia el medio de la frente., cada vez que se abren sus ojos llenos aún del fuego de la juventud. La nariz es larga y aguileña; la boca pequeña y ricamente dentada, es graciosa cuando sonríe; la barba es aguda.
Estaba vestido con sencillez y propiedad, corbata negra atada con negligencia, chaleco de seda negro, levita del mismo color, pantalón mezcla celeste, zapatos grandes. Cuando se paró para despedirse, acepté y cerré con mis dos manos la derecha del gran hombre que había hecho vibrar la espada libertadora de Chile y el Perú. En ese momento se despedía para uno de los viajes que hace en el interior de la Francia en la estación del verano.
No obstante su larga residencia en España, su acento es el mismo de nuestros hombres de América, coetáneos suyos. En su casa, habla alternativamente el español y el francés y muchas veces mezcla las palabras de los dos idiomas, lo que le hace decir con mucha gracia, que llegará el día en que se verá privado de uno y otro o tendrá que hablar un “patois” de su propia invención. Rara vez o nunca habla de política. Jamás trae a la conversación, con personas indiferentes, sus campañas de Sudamérica: sin embargo, en general, le gusta hablar de empresas militares.
Yo había sido invitado por su excelente hijo político, el señor Mariano Balcarce, a pasar un día en su casa de campo en Grand-Bourg, como seis leguas y media de París. Este paseo debía ser para mí tanto más ameno cuanto debía hacerlo por el camino de hierro en que nunca había andado. A las once del día señalado, nos trasladamos con mi amigo el señor Guerrico al establecimiento de carruajes de vapor de la línea de Orleáns, detrás del Jardín de Plantas.
El convoy, que debía partir pocos momentos, después, se componía de 25 a 30 carruajes de tres categorías. Acomodadas las 800 a 1000 personas que hacían el viaje, se oyó un silbido que era la señal preventiva del momento de partir. Un silencio profundo le sucedió y el formidable convoy se puso en movimiento apenas se hizo oír el eco de la campana que es la señal de partida. En los primeros instantes, la velocidad no es mayor que la de los carros ordinarios; pero la extraordinaria rapidez que ha dado a este sistema de locomoción la celebridad de que goza, no tarda en aparecer. El movimiento entonces es insensible, a tal punto que uno puede conducirse en el coche como si se hallase en su propia habitación. Los árboles y edificios que se encuentran en el borde del camino, parecen pasar por delante de la ventana del carruaje con la prontitud del relámpago, formando un soplo parecido al de la bala. A eso de la una de la tarde se detuvo el convoy en Ris; de allí a la casa del General San Martín hay una media hora, que anduvimos en un carruaje enviado en busca nuestra por el señor Balcarce.
La casa del General San Martín está circundada de calles estériles y tristes, que forman los muros de las heredades vecinas. Se compone de un área de terreno igual, con poca diferencia, a una cuadra cuadrada nuestra. El edificio es de un solo cuerpo y dos pisos altos. Sus pareces blanqueadas con esmero, contrastan con el negro de la pizarra que cubre el techo, de forma irregular. Una hermosa acacia blanca de su sombra al alegre patio de la habitación. El terreno que forma el resto de la posesión está cultivado con esmero y gusto exquisito: no hay un punto en que no se alce una planta estimable o un árbol frutal. Dalias de mil colores, con una profusión extraordinaria, llenan de alegría aquel recinto delicioso. Todo, en el interior de la casa, respira orden, conveniencia y buen tono. La digna hija del General San Martín, la señora Balcarce, cuya fisonomía recuerda mucho la vivacidad de la del padre, es la que ha sabido dar a la distribución doméstica de aquella casa, el buen tono que distingue su esmerada educación. El General ocupa las habitaciones altas que miran al norte. He visitado su gabinete, lleno de la sencillez y método de un filósofo. Allí, en un ángulo de la habitación descansaba impasible, colgada al muro, la gloriosa espada que cambió un día la faz de la América occidental. Tuve el placer de tocarla y verla a mi gusto; es excesivamente curva, algo corta, el puño, sin guarnición; en una palabra, de la forma denominada vulgarmente moruna. Está admirablemente conservada: sus grandes virolas son amarillas labradas y la vaina que la sostiene es de un cuero negro, graneado, semejante al del jabalí. La hoja es blanca enteramente, sin pavón ni ornamento alguno. A su lado estaban también las pistolas grandes, inglesas, con que nuestro guerrero hizo la campaña del Pacífico.
Vista la espada, se venía naturalmente el deseo de conocer el trofeo con ella conquistado. Tuve, pues, el gusto de examinar muy despacio el famoso estandarte de Pizarro, que el Cabildo de Lima regaló al General San Martín, en remuneración de sus brillantes hechos. Abierto completamente sobre el piso del salón, le ví en todas sus partes y dimensiones. Es como de nueve cuartas nuestras de largo; y su ancho como de siete cuartas. El fleco, de seda y oro, ha desaparecido casi totalmente. Se puede decir que del estandarte primitivo se conservan, apenas, algunos fragmentos adheridos con esmero a un fondo de seda amarillo. El pedazo más grande es el del centro, especie de chapón donde, sin duda, estaba el escudo de armas de España y en que hoy no se ve sino un tejido azul confuso y sin idea y pensamiento inteligible. Sobre el fondo amarillo o caña del actual estandarte se ven diferentes letreros, hechos con tinta negra, en que se manifiestan las diferentes ocasiones en que ha sido sacado a las procesiones solemnes por los alféreces reales que allí mismo se mencionan.
¿Quién sino el General San Martín debía poseer este brillante gaje de una dominación que había abatido con su espada? Se puede decir con verdad que el General San Martín es el vencedor de Pizarro: ¿a quién, pues, mejor que al vencedor, tocaba la bandera del vencido? La envolvió a su espada y se retiró a la vida oscura, dejando a su gran colega de Colombia la gloria de concluir la obra que él había casi llevado hasta su fin. Los documentos que a continuación de esta carta se publican por primera vez en español, prueban de una manera evidente que el General San Martín hubiera podido llevar a cabo la destrucción del poder militar de los españoles en América y que aún lo solicitó también con un interés y una modestia inaudita en un hombre de su mérito. Pero, sin duda, esta obra era ya incumbencia de Bolívar; y éste, demasiado celoso de su gloria personal, no quiso cederla a nadie. El General San Martín como se ve, pues, no dejó inacabado un trabajo que hubiera estado en su mano concluir.
Como parece estar decidido de un modo providencial que nuestros hombres célebres del Río de la Plata, hayan de señalarse por alguna originalidad o aberración de carácter, también nuestro titán de los Andes ha debido tener la suya. Si pudiéramos considerarlo hombre capaz de artificio o disimulo en las cosas que importan a su gloria, sería cosa de decir que él había abrazado intencionalmente esta singularidad: porque, en efecto, la última enseña que hay que agregar a un pecho sembrado de escudos de honor, capaz de deslumbrarlos a todos, es la modestia. He aquí la manía, por decirlo así, del General San Martín; y digo la manía, porque lleva esta calidad más allá de lo que conviene a un hombre de su mérito. Por otra parte, bueno es que de este modo vengan a hallarse compensadas las buenas y malas cosas en nuestra historia americana. Mientras tenemos hombres que no están contentos sino cuando se les ofusca con el incienso del aplauso por lo bueno que no han hecho, tenemos otros que verían arder los anales de su gloria individual sin tomarse el comedimiento de apagar el fuego destructor.
No hay ejemplo (que nosotros sepamos) de que el General San Martín haya facilitado datos ni notas para servir a redacciones que hubieran podido serle muy honrosas; y difícilmente tendremos hombre público que haya sido solicitado más que él para darlas.
La adjunta carta (NOTA: no figura la misma en nuestros archivos) al general Bolívar, que parecía formar una excepción de esta práctica constante, fue cedida al señor Lafond, editor de ella, por el secretario del Libertador de Colombia. Se me ha dicho que cuando la aparición de la Memoria sobre el General Arenales publicada por su hijo, un hombre público de nuestro país, escribió al General San Martín, solicitando de él algunos datos y su consentimiento para refutar al General Arenales, en algunos puntos en que no se apreciaba con la bastante latitud los hechos esclarecidos del Libertador de Lima, el General San Martín rehusó los datos y hasta el permiso de refutar a nadie en provecho de su celebridad.
El actual rey de Francia, que es conocedor de la historia americana, habiendo hecho reminiscencia del General San Martín, en presencia de un agente público de América, con quien hablaba a la sazón, supo que se hallaba en París desde largo tiempo. Y como el rey aceptase la oferta que le fue hecha inmediatamente de presentar ante S.M. al general americano, no tardó éste en ser solicitad con el fin referido; pero el modesto general, que nada tiene que hacer con los reyes y que no gusta de hacer la corte, ni de que se la hagan a él; que no aspira no ambiciona a distinciones humanas, pues que está en Europa, se puede decir, huyendo de los homenajes de catorce repúblicas, libres en gran parte por su espada, que si no tiene corona regia, la lleva de frondosos laureles, en nada menos pensó que en aceptar el honor de ser recibido por S.M. y no seré yo el que diga que hubiese hecho mal en esto.
Antes que el señor marqués Aguado verificase en España el paseo que le acarreó su fin, hizo las más vehementes instancias a su antiguo amigo el General San Martín para que le acompañase al otro lado del Pirineo. El General se resistió, observándole que en su calidad de general argentino le estorbaba entrar en un país con el cual el suyo había estado en guerra, sin que hasta hoy tratado alguno de paz hubiese puesto fin al entredicho que había sucedido a las hostilidades: y que en calidad de simple ciudadano le era absolutamente imposible aparecer en España, por vivos que fuesen los deseos que tenía de acompañarle. El señor Aguado, no considerando invencible este obstáculo, hizo la tentativa de hacer venir de la corte de Madrid el allanamiento de la dificultad. Pero fue en vano, porque el gobierno español, al paso que manifestó su absoluta deferencia por la entrada del General San Martín como hombre privado, se opuso a que lo verificase en su rango de general argentino. El Libertador de Chile y el Perú, que se dejaría tener por hombre oscuro en todos los pueblos de la tierra, se guardó bien de presentarse ante sus viejos rivales, de otro modo que con su casaca de Maipo y Callao; se abstuvo, pues, de acompañar a su antiguo camarada. El señor Aguado marchó sin su amigo y fue la última vez que le vio en la vida. Nombrado testamentario y tutor de los hijos del rico banquero de París, ha tenido que dejar hasta cierto punto las habitudes de la vida inactiva que eran tan funestas a su salud. La confianza de la administración de una de las más notables fortunas de Francia, hecha a nuestro ilustre soldado, por un hombre que le conocía desde la juventud, hace tanto honor a las prendas de su carácter privado, como sus hechos de armas ilustran su vida pública. El General San Martín habla a menudo de la América, en sus conversaciones íntimas, con el más animado placer: hombres, sucesos, escenas públicas y personales, todo lo recuerda con admirable exactitud. Dudo, sin embargo, que alguna vez se resuelva a cambiar los placeres estériles del suelo extranjero, por los peligrosos e inquietos goces de su borrascoso país. Por otra parte, ¿será posible que sus adioses de 1829, hayan de ser los últimos que deba dirigir a la América, el país de su cuna y de sus grandes hazañas?”
 Juan Bautista Alberdi
Juan Bautista Alberdi
Fuente: Archivos de documentos mecanografiados encarpetados – INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO
IMAGEN: William George Helsby, Juan Bautista Alberdi, ca. 1850-1855, daguerrotipo, 14 x 10,3 cm, Museo Histórico Nacional, inv. 4267.